 Siento un gran interés por el arte moderno. No porque me guste en sí mismo—casi nada posterior a Andy Warhol ha conseguido gustarme— sino porque me fascina el circo que lo acompaña y se monta a su alrededor. Y, sobre todo, porque me gusta ser sorprendido. Y el arte moderno parece tener una inagotable capacidad para sorprenderme. Por eso si voy a Londres no dejo de visitar la Galería Saatchi, y me trago puntualmente (por la prensa; mi presupuesto no da para ir a Londres con tanta frecuencia) cada edición de los premios Turner, de la feria Arco de Madrid y de, entre otras, la muestra KunstRai de Amsterdam. En cuanto que buscador de sorpresas, el arte moderno nunca me ha decepcionado: he visto artistas vender su cama deshecha, carroñas guardadas en formol o sus propios excrementos enlatados. He visto a un chino cocinar y comerse un feto humano (falso, por fortuna), a unos ingleses pintar caras de payaso sobre unos aguafuertes de Goya (auténticos, por desgracia) y hasta al Dalai Lama con metralleta. Lo que no había visto nunca era un gato volando.
Siento un gran interés por el arte moderno. No porque me guste en sí mismo—casi nada posterior a Andy Warhol ha conseguido gustarme— sino porque me fascina el circo que lo acompaña y se monta a su alrededor. Y, sobre todo, porque me gusta ser sorprendido. Y el arte moderno parece tener una inagotable capacidad para sorprenderme. Por eso si voy a Londres no dejo de visitar la Galería Saatchi, y me trago puntualmente (por la prensa; mi presupuesto no da para ir a Londres con tanta frecuencia) cada edición de los premios Turner, de la feria Arco de Madrid y de, entre otras, la muestra KunstRai de Amsterdam. En cuanto que buscador de sorpresas, el arte moderno nunca me ha decepcionado: he visto artistas vender su cama deshecha, carroñas guardadas en formol o sus propios excrementos enlatados. He visto a un chino cocinar y comerse un feto humano (falso, por fortuna), a unos ingleses pintar caras de payaso sobre unos aguafuertes de Goya (auténticos, por desgracia) y hasta al Dalai Lama con metralleta. Lo que no había visto nunca era un gato volando.
Pues ahora ya lo he visto.
El artista holandés Bart Jansen lo mostró, y lo hizo volar, en la antes mencionada muestra KunstRai. El gato se llama Orville. O se llamaba, porque está muerto: lo atropelló un coche. Y su propietario decidió disecarlo, acoplarle cuatro hélices y un motor a control remoto, y voilà, aquí tenemos el Orvillecopter, que causó sensación en la feria de arte holandesa. Tanto, que Jansen tiene ofertas de compra de su gatocóptero de hasta 100.000 euros.
Jansen no es el único artista moderno que ha dado en usar animales muertos como materia prima para sus obras: el británico Damien Hirst también lo hace con frecuencia, lo mismo que el germano Thomas Grunfeld o la holandesa Tinkebell. Ésta causó sensación en la pasada edición de KunstRai por haber convertido a su propia gata en un bolso de asas; sin esperar a que, como a Orville, se la matara algún conductor desaprensivo. La mató ella misma, según dice para hacerle un favor, porque estaba deprimida (la gata, no Tinkebell) y así, hecha un bolso, la puede llevar siempre consigo “y ya no está sola”. Su mascota reversible (gato o perro, según convenga) también fue muy comentada en su momento.
Esta tendencia entre los jóvenes artistas ha insuflado nueva vida a la industria de la taxidermia, esa técnica para momificar cadáveres de animales (o hasta a la propia madre, como hacía Norman Bates) que antes estaba muy en boga y a mí siempre me ha dado un poco de grima, desde antes incluso de ver Psicosis. Cuando yo era niño, en España había muchos talleres de taxidermia, casi uno por cada barrio, todos con su correspondiente escaparate de momias, y no era infrecuente encontrarte en los salones de las casas de las familias de clase media, media alta o incluso (o sobre todo) alta, bichos o cabezas de bichos que desprendían un vago olor a moho, polvo y serrín, y te miraban con ojos de vidrio desde la pared, el televisor o la alacena de la abuela. Solía tratarse de trofeos de caza (en España siempre ha habido mucha afición a liarse a tiros con los bichos por deporte) o de trofeos taurinos (España es el único país donde a torturar un animal en público se lo considera una forma de arte; más aún, un signo de identidad nacional… sí, eso mismo digo yo: pues vaya un país de cafres). Pero también se solía recurrir al taxidermista para conservar en la familia para siempre (o hasta que se la comieran las polillas) a la querida mascota ¿Se imaginan tener al abuelito embalsamado y sentado en el sofá ante la tele, como en la novela Los living, de Martín Caparrós? Pues algo así de tétrico y grimoso era encontrarte a la buena de Fufú o al pequeño Rober inmovilizado sobre la mesilla, junto a la lámpara que nos regaló la tía Enriqueta por las bodas de oro.
Todo aquello pasó a la historia. Poco a poco, eso de tener animales disecados en casa como elemento decorativo se fue considerando algo pasado de moda, rancio y carrinclón (menos en las peñas taurinas, que siguen enorgulleciéndose de sus cabezas de toro disecadas y de su condición de pasadas de moda, rancias y carrinclonas) y los talleres de taxidermia fueron desapareciendo poco a poco. Hasta que, mira por dónde, el mundo del arte moderno ha venido a rescatarlo del olvido y a convertirlos en tendencia. Y los grandes coleccionistas usan parte de las millonadas que nos han estafado a todos, crisis financiera mediante, para comprar esos carísimos despojos convertidos en símbolos de estatus. Pues el mundo del arte moderno, con sus extravagancias, se dedica más que nada a eso, a fabricar símbolos de estatus: cosas que por su carácter único y su precio prohibitivo no estén al alcance de cualquiera. Que la cosa en cuestión sea un trozo de mierda guardado en una lata de conservas o un gato disecado con propulsión a hélice es lo de menos.
Y a propósito de Orville: como amante de los gatos, esas obras de arte de la madre naturaleza, me parece una indignidad hacerle eso. Cualquiera que, como a mí, le gusten los gatos, sabrá que son criaturas con un extraordinario sentido de la dignidad. Y sí, soy consciente de que no se puede tener la misma consideración por una persona que por un animal, por muy doméstico que sea: de hecho suelo regañar a mi mujer cuando llama a nuestra gata “mi hijita” o “mi bebé”. Y le recuerdo que no es su hija, sino su mascota, y que de todos modos, con trece años a sus gatunas espaldas, está más cerca de ser una venerable anciana que un bebé retozón. Pero un gato, aunque no merezca la misma dignidad que una persona, bien merece alguna, sobre todo del humano a quien haya distinguido con su afecto. No sé si Orville le dio mucho afecto a Bart Jansen, pero por poco que fuera, éste ha demostrado no merecerlo en absoluto. Aunque, con toda su cara dura, haya dicho que esta transformación es un homenaje a su gato, al que había bautizado con el nombre de uno de los hermanos Wright, pioneros de la aviación. A mí me sigue pareciendo que eso no se le hace a un amigo. Aunque sea un amigo de cuatro patas.





















.jpg)




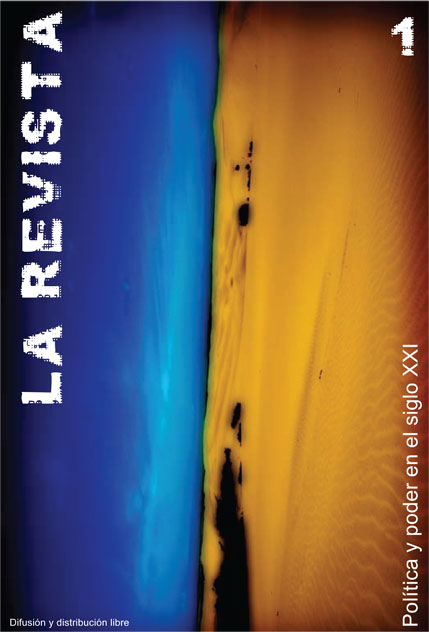









No hay comentarios:
Publicar un comentario