 Jaque al presidente
Jaque al presidente
Nada más empezar la jornada y zas, la primera en la frente, pensó el presidente del gobierno. La primera fotocopia del dossier de prensa que su secretaria le dejaba todas las mañanas sobre la mesa del desayuno, junto con el café con leche, las porras aún calientes y el ejemplar del día del Marca—el único periódico, solía vanagloriarse, que leía de cabo a rabo y por gusto—reproducía la portada del diario El País, el que solía leer más a disgusto, y en ella se reproducían a su vez páginas de un libro de contabilidad con los asientos escritos del reconocible puño y letra de su amigo Bárcenas, mostrando varios cobros en negro y varios pagos en el mismo color a miembros de la cúpula del partido. Incluyéndole a él. De hecho, por los asientos se veía que él era el que más cobraba bajo la mesa. Cogió el teléfono para llamar a la secretaria general del partido.
—¿Has visto la portada de El País de hoy?—le espetó, sin siquiera saludar.
—La estoy leyendo. Ese cabrón de Luis nos la ha jugado pero bien, Mariano.
—¿Cómo sabes que ha sido él?
—¿Quién va a ser? Ayer le sorprendí en Génova. Había venido a trastear en el despacho que aún le mantenemos allí. Y se fue con varias carpetas de papeles. Voy a desmantelar ese puñetero despacho, Mariano. Me da igual que Luis sea amigo tuyo. Voy a hacer quemar todos los papeles que guarda allí y voy a borrar el disco duro del ordenador.
—Espera un poco. Antes quiero hablar con él. Mientras tanto, que nadie haga declaraciones.
—En algún momento habrá que hacer alguna.
—Cuando llegue ese momento, lo negáis todo. Es todo una burda calumnia y una torpe falsificación. Esos papeles no existen. Ese despacho no existe. Bárcenas no existe. Decid que todo es una maniobra de… yo qué sé, de los socialistas. De los nacionalistas catalanes. De los sindicatos. De la ETA. De los del 15-M. de los periodistas de izquierdas. De los abortistas. De la familia Bardem. De quien se te ocurra.
Colgó. Acto seguido, echó mano de su teléfono móvil. El personal, el irrastreable. Marcó un número bien conocido.
—¿Mariano?—respondió una conocida voz al otro lado de la línea.
—¡Luis!—dijo—¿Dónde estás?
—En los Alpes Suizos, esquiando.
—¿Tan tranquilo? ¿Después de lo que nos has hecho?
—¿Yo? ¿Qué os he hecho yo? Más bien es al revés, cabrones, que me estoy comiendo vuestros marrones ante los jueces y ante la prensa.
—¿Y por eso has filtrado esas fotocopias a la prensa?
—¿De qué estás hablando?
Se lo explicó.
—No he sido yo—dijo entonces Luis.
—Tienes que negarlo todo, Luis. Por tu madre. Tienes que negar que esa sea tu letra.
—Vale, vale. Pero ya puedes ir encargando una partida presupuestaria para pagarme un buen bufete de abogados. Porque no esperarás que los gastos de mi defensa los pague yo ¿verdad?
—No te preocupes, eso está hecho. Les hemos subido el IVA a las peluquerías, así que nos entrará algo de dinero. Pero recuerda: tú resiste. Resiste todo lo que puedas. Niégalo todo. Por el partido. Por España.
—Pero sobre todo por ti ¿verdad?
Colgó.
Bueno, esperemos que con esto haya bastante—dijo para sí.
Pero no lo hubo. En los días siguientes, la noticia corrió por toda la prensa nacional y extranjera como un reguero de pólvora. Y como tal reguero hizo estallar el polvorín del descontento popular, que ya llevaba tiempo acumulando dinamita. Aumentaron en número y en virulencia las manifestaciones en la calle contra el gobierno y contra el partido, y los gritos pidiendo su dimisión se oían por doquier. Y lo que era peor, un juez quisquilloso estaba examinando con lupa los papeles que había publicado aquel maldito periódico metomentodo. ¿a quién conocía en el Consejo de Administración? Emilio Botín era uno de los principales accionistas, bien que habría puesto a alguien de su confianza allí para controlar el cotarro. Le diría que les apretase las tuercas.
—Mariano, no podemos seguir callando—le dijo la secretaria general del partido, una semana después— El silencio, en vez de calmar los ánimos, los está exasperando.
—Está bien, mañana haré una declaración en la sede de Génova.
Y así, al día siguiente, el presidente subió al coche oficial para dirigirse a la sede de su partido, en la calle Génova, donde iba a hacer una declaración oficial. Pero al poco de salir de Moncloa, el coche giró a la derecha en vez de a la izquierda.
—Oiga, chófer—dijo el presidente, golpeando el cristal de seguridad que los separaba— que se está equivocando de ruta ¿O es que los de seguridad han vuelto a cambiarla? Caramba, ahora que me fijo el coche de la escolta no nos sigue. Espérelos, que deben haberse perdido en el tráfico.
El conductor siguió conduciendo sin aflojar la marcha, ni dar muestras de haberle oído. Le miró a través del espejo retrovisor. Entonces el presidente reparó en que sus ojos almendrados y su rostro anguloso eran inconfundiblemente asiáticos. Qué raro, pensó, nunca me había fijado en que tuviéramos chinos en el cuerpo de conductores de Moncloa.
—Oiga, si esto es un rodeo, es más largo que el que dio Cristóbal Colón para llegar a La India. Cada vez estamos más lejos de Génova.
—No vamos a Génova—dijo el conductor— Vamos a ver al doctor.
—Pero si no estoy enfermo…
—El doctor quiere verle. Ahora mismo.
Y, diciendo eso, el conductor accionó un botón del salpicadero. Unas pequeñas válvulas se abrieron en su respaldo, liberando sendos chorros de gas que envolvieron al ocupante del asiento trasero, dejándolo inconsciente en el acto, como pudo comprobar el conductor a través del retrovisor. Entonces accionó otro botón del salpicadero, y los cristales tintados se oscurecieron hasta quedar completamente opacos. Al accionar un botón más, en el exterior del vehículo las matrículas oficiales fueron sustituidas automáticamente por otras, particulares. Así disimulado, el vehículo abandonó la ciudad de Madrid por la carretera de Valencia.
Cuando el presidente despertó, miró sorprendido y desorientado a su alrededor. Estaba sentado en una silla, en mitad de un amplio hangar cuyos límites se adivinaban más que se vislumbraban en la penumbra circundante, sólo rota por el círculo de luz que dibujaba a su alrededor la única la lámpara que pendía del techo.
De pronto, una voz le habló desde lo más hondo de aquellas tinieblas.
—Estoy muy descontento con su actuación, presidente.
Era una voz suave y sin embargo autoritaria, que pronunciaba un perfecto español, aunque con un ligerísimo acento, que el presidente no fue capaz de precisar. Como británico y como pijo, pensó. Era un acento aristocrático, y aquella era la voz de alguien acostumbrado a no tener que alzarla para conseguir ser obedecido. Era una voz que ya había oído antes, y que había visto insuflar miedo en políticos, potentados y banqueros de todo el mundo. Era la voz inconfundible del Doctor M.
El doctor dio un paso adelante, acercándose al borde del círculo de luz, haciendo visible su figura alta, majestuosa, envuelta en una larga túnica de seda amarilla. Ante la luz, los ojos verdes, felinos, del doctor brillaron con lo que al presidente le pareció un fulgor diabólico.
—Y a usted no le conviene nada tenerme descontento—prosiguió el doctor.
El presidente sintió entonces una terrible urgencia de salir corriendo a buscar un retrete donde poder defecar.





















.jpg)




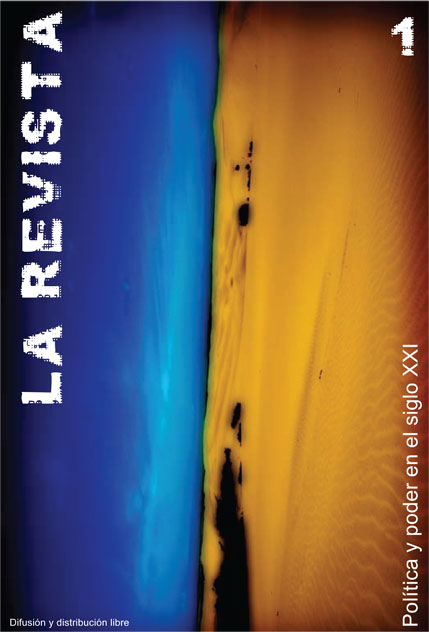









No hay comentarios:
Publicar un comentario