 Con su primera novela, El Húsar, intentó, por una parte, reflexionar sobre aquello que por su trabajo de corresponsal de guerra conocía demasiado bien y demasiado de cerca: la guerra misma. Por otra parte, también buscaba con ella la rememoración nostálgica de una época pasada donde, supuestamente, existía el honor, la caballerosidad y el heroísmo; un mundo conocido por las lecturas juveniles de aventuras a capa y espada, donde supuestamente, los sentimientos eran más nobles, supuestamente los hombres eran más honorables y los uniformes militares más elegantes (sólo esto último es indiscutiblemente cierto; ah, cuán peligrosa puede ser la nostalgia de los tiempos no vividos). O sea, un mundo algo ideal (o idealizado) al que huir de la desolación, la miseria y la suciedad de los tiempos actuales, de las guerras de hoy en día.
Con su primera novela, El Húsar, intentó, por una parte, reflexionar sobre aquello que por su trabajo de corresponsal de guerra conocía demasiado bien y demasiado de cerca: la guerra misma. Por otra parte, también buscaba con ella la rememoración nostálgica de una época pasada donde, supuestamente, existía el honor, la caballerosidad y el heroísmo; un mundo conocido por las lecturas juveniles de aventuras a capa y espada, donde supuestamente, los sentimientos eran más nobles, supuestamente los hombres eran más honorables y los uniformes militares más elegantes (sólo esto último es indiscutiblemente cierto; ah, cuán peligrosa puede ser la nostalgia de los tiempos no vividos). O sea, un mundo algo ideal (o idealizado) al que huir de la desolación, la miseria y la suciedad de los tiempos actuales, de las guerras de hoy en día.Sus siguientes novelas aparcaron la reflexión sobre la guerra y se apuntaron a la nostalgia de la colección Joyas Literarias Juveniles. Eran novelas de aventuras que buscaban el guiño y la complicidad con el lector de Dumas, de Walter Scott, de Emilio Salgari , de Stevenson , quizá de Jules Verne y no pocas veces de Hérgé, el creador de Tintín. Todas ellas estaban escritas con corrección —qué menos que un periodista escriba con corrección— pero escasa brillantez, aunque eso sí, con tramas entretenidas y estructuradas según las más sagradas convenciones del folletín: abundaban en complots por desarticular, misterios por resolver, misteriosas damas que seducir o por las que dejarse seducir, claves secretas que desvelar y hasta, a veces, duelos a espada. Eran novelas inevitablemente habitadas por hombres aguerridos, villanos sofisticados y damas rescatables (o pérfidas) como los que poblaban sus paraísos artificiales literarios y cinematográficos, benditos sean por hacernos olvidar que en la realidad los villanos son banales, los campos de batalla huelen a casquería y a mierda y los héroes, si es que existen, no mueren con la frase feliz en los labios y la clencha bien peinada, sino chillando de dolor o de miedo y cagándose encima.
Arturo Pérez Reverte conoce sin duda demasiado bien la diferencia entre esa realidad y aquella ficción, pero como territorio literario prefirió aquella, y quién puede reprochárselo. Aunque quizá por ello sus personajes, en general, eran tan planos como recortes de cartulina: meros títeres al servicio de las necesidades de la trama.
Ninguna de esas primeras novelas fue una cima de la literatura, ni mucho menos; o en todo caso no fueron tan buenas como para justificar el entusiasmo con que las recibió una parte del público lector. Pero tampoco tan malas como para justificar el menosprecio con que las recibió una crítica literaria muy autoconsciente de su seriedad. Para la crítica literaria de entonces eso de contar historias de aventuras era pecado de lesa literatura; a duras penas se lo consentían, con muchas reservas y la boca pequeña, a la novela negra. Sin embargo una buena parte del lectorado (los que leen) tenía mucha hambre insatisfecha de este tipo de lecturas: de ahí que El maestro de esgrima, La tabla de Flandes y, ya apoteósicamente, El club Dumas se convirtieran en grandes éxitos de venta bajo las narices fruncidas de los desdeñosos críticos.
Sin embargo, poco a poco, novela a novela, su estilo fue mejorando, sus personajes fueron adquiriendo relieve, sus tramas fueron perdiendo trucos baratos de folletín y ganando profundidad. Y, de pronto, esa reflexión sobre la demasiado bien conocida guerra que el autor había echado por la puerta, se le coló por la ventana y con ella alumbró una novela muy breve y muy (amargamente) divertida, La sombra del Águila, historia o historieta (basada en un hecho real) de las cuitas de un batallón español de la Grande Armée napoleónica durante la campaña de Rusia, en la que los uniformes marciales de brillantes colores estaban manchados de barro y de orines y los campos del honor de la caballería estaban encharcados de sangre y de mierda; donde a los personajes les importa más salvar el pellejo que salvar el honor .
La experiencia de la guerra también le ayudó a parir una pequeña obra maestra, Territorio Comanche, una novela breve que más parece una crónica periodística larga, sin argumento estructurado —ni falta que hace— habitado con personas con relieve y volumen, carne y hueso… tanta carne que hasta sangra, tanto hueso que hasta se oyen crujir, una prosa brillante en su sencillez casi coloquial, con la que, libre de las preocupaciones por mantener la coherencia de la trama, se aplicaba a explicar algunas de sus experiencias —y algunas otras ajenas— como corresponsal de guerra en Bosnia. Éste fue el libro que mostró más claramente cuán alto podía crecer Pérez Reverte como escritor. Este fue el libro que me obligó a dejar de considerarle un perpetrador de novelistas con las que distraerse durante un viaje en avión para pasar a considerarle un escritor con una voz propia y mucho que decir.
Después vino La piel del tambor, otro novelón de aventuras folletinescas, más bien flojo y aburridillo, pero cualquiera da un traspiés. Algo mejor, aunque demasiado tintinesca (Hérgé era un maestro sin duda, pero un imitador de Hérgé no deja nunca de ser un sucedáneo), fue La carta esférica, y con La reina del sur alcanzó el definitivo equilibrio: una novela de evidente vocación popular que es eso y, además, una novela de gran calado cargada de genuina ambición literaria.
Después vino la saga de las aventuras del capitán Alatriste, con la que Pérez Reverte vino a cubrir un importante hueco en la literatura en español, un hueco que en la literatura en francés habían ocupado Verne y Dumas, en la literatura en alemán Zane Grey, en la literatura en italiano Emilio Salgari y en la literatura en inglés Stevenson y Conan Doyle (y muchos otros): el escritor de literatura popular cuya obra reviste un carácter iniciático para el público adolescente. Bien es verdad que a cubrir ese hueco llegó ya muy tarde y a destiempo, porque este país entonces poblado por analfabetos y hoy poblado por analfabetos que saben leer ya se había saltado la etapa histórica de la literatura popular para aterrizar de pronto en la de la cultura audiovisual. Pero igualmente el intento merece elogio aunque sólo sea por lo quijotesco; además, fue un intento exitoso.
Hoy en día Pérez Reverte se ha convertido en todo un académico de la lengua, un columnista tan cargado de chulería que más no le cabe y un novelista consagrado y respetado a quien ya casi nadie osa encuadrar en el gremio de los productores de bestsellers para el kiosco del aeropuerto. Con El pintor de batallas volvió a la reflexión sobre la guerra (un buen intento, aunque no le salió ni mucho menos tan redondo como Territorio Comanche) y con Cabo Trafalgar y Un día de cólera derivó a un tipo muy característico y personal de novela histórica, muy alejado afortunadamente del modelo "aventurilla-con-misterio-en-el-pasado-exótico" que sigue la novela histórica actual: por el contrario, las suyas tienen más rigor que color, protagonismo coral, uso de las onomatopeyas propias del cómic (zap, zas, bum, clac clac clac) y diálogos con frecuencia voluntariamente anacrónicos, unos recursos, estos dos últimos, cuya intención quizá fuera quitarle olor a naftalina al texto pero que, al menos en lo que se refiere a los diálogos, hace que éste chirríe con frecuencia (ahí es nada oír a un marinero de la armada francoespañola en el siglo XIX diciendo que tiene más mili que El Capitán Trueno, o que le va sacudir a alguien de hostias hasta en el carnet de identidad), sobre todo cuando abusa de él tanto como abusa en Cabo Trafalgar. En Un día de cólera, afortunadamente, se muestra mas morigerado en su uso.
Arturo Pérez Reverte es el ejemplo de que se puede llegar a ser buen escritor a fuerza de intentarlo, que se mejora con la práctica y que suele ser más interesante un escritor que se ha convertido en escritor porque quiere escribir que uno que lo ha hecho porque quiere ser escritor.





















.jpg)




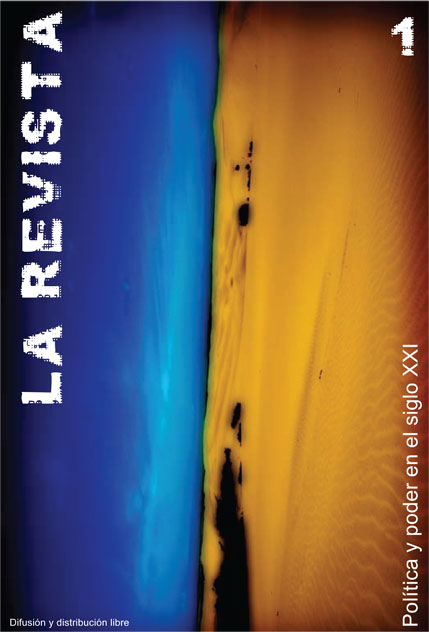









No hay comentarios:
Publicar un comentario