Para un adolescente de la España de la movida que empezaba a interesarse por la literatura, los únicos escritores en español que valían la pena eran los latinoamericanos (mejor si eran argentinos, en especial los de la BBC: Borges, Bioy y Cortázar). De los españoles de España sólo se salvaban algunos catalanes de Barcelona (la triple M: Montalbán, Marsé y Mendoza) por urbanos, cosmopolitas, gauchedivinistas y conectados con la cultura pop; y algún poeta decadente o escabroso del tipo Gil de Biedma o Leopoldo María Panero. Los escritores que se exiliaron cuando la Guerra Civil eran unos desconocidos, y los que militaron en el bando ganador provocaban más rechazo que otra cosa. De entre ellos, quizá suscitaba alguna atención Camilo José Cela por la gracia que hacían los tacos que soltaba, y por sus coqueteos con la literatura experimental; pero esa España cerril y cateta de sotanas y caspa, botijo y moscas que queríamos enterrar bajo kilos de canciones de Nacha Pop y películas de Pedro Almodóvar la teníamos demasiado asociada con la boina de Pío Baroja o Josep Pla, el rictus de cacique gallego de Torrente Ballester, los himnos falangistas de Dionisio Ridruejo y con el resto de los escritores de la generación del 36, que las lecturas obligatorias en clase de literatura en el colegio asociaban a una prosa redicha, sermoneante y campanuda, de un realismo casposo y pueblerino. En ese saco entraba Miguel Delibes, aquel señor que se dedicaba a cazar perdices en los cotos de los alrededores de Valladolid, pequeña capital de la España profunda de la que se negaba a salir ni que le matasen.
Con el tiempo descubrí que en estos juicios de valor había mucho de prejuicio. Por culpa de esos prejuicios no descubrí a Delibes hasta que, ya bien entrado en la treintena (yo, no él) leí por fin Cinco horas con Mario. Fue todo un descubrimiento: la novela era una obra maestra. Estaba escrita con esa prosa esencial y llana que hasta entonces yo sólo asociaba a los norteamericanos de la escuela de Hemingway. Utilizaba el joyceano recurso del flujo de conciencia para componer un vigoroso retrato de la mentalidad provinciana en la que vive atrapada la protagonista, Carmen, y de la tragedia íntima que vivió su prematuramente muerto marido, Mario, un catedrático y periodista que hizo la guerra con Franco y volvió de ella con unas dudas que se fueron agrandando hasta llevarle al compromiso intelectual con el bando contrario y a sufrir el desdén y el ostracismo por parte de los que habían sido del suyo (no cuesta mucho ver en Mario al propio Delibes, quien le prestó buena parte de su propia biografía). En fin, otra vez el tema, tan castizo, de las Dos Españas. Pero el verdadero tema, que planeaba por encima de éste, era uno mucho más moderno y universal: el de la incomunicación, y aún la incomprensión, dentro de la pareja. Pronto se ve que Carmen y Mario eran dos extraños que dormían en la misma cama. Y todo ello contado sin moralismos ni sermones, con la eficacia narrativa que se suele encontrar en los novelistas que, como el mismo Delibes, antes han sido periodistas. Nada hay aquí de campanudo ni de solemne, nada de casposo ni de pueblerino. De hecho, es una novela urbana, una rareza en la obra de Delibes. Aunque después leí algunas de sus novelas de temática rural (El camino, Las ratas, Los santos inocentes), en los que Delibes utiliza el universo referencial de Castilla de forma parecida a como Faulkner utilizaba el del Sur Profundo (aunque recuerde más al John Steinbeck de Las uvas de la ira o La perla), o García Márquez la Colombia rural ejemplificada en Macondo. También leí parte de su obra periodística: me gustó especialmente un artículo en el que describía su visita al rodaje de Por quién doblan las campanas y su encuentro con ese Moby Dick llamado Orson Welles, del que hace un retrato fascinante y fascinado. Delibes demostraba allí poseer una concepción del periodismo insospechadamente moderna, sobre todo para venir de un señor de Valladolid que caza.
Queda, para desmentir cualquier sospecha de provincianismo y vetustez, la especial y muy afortunada relación que mantuvo con el mundo del cine: muchas películas que hoy son clásicos modernos del cine español (Los santos inocentes en particular) se beneficiaron no sólo de estar basadas en obras de Delibes, sino de su participación activa y comprensiva; y queda, también su actividad como ecologista radical (el libro La tierra herida: ¿qué mundo heredarán nuestros hijos?, escrito conjuntamente con su hijo homónimo y biólogo, tiene cualidades más que suficientes para convertirse en la biblia de Greenpeace). No está nada mal para un señor de Valladolid que caza, o que cazaba, eterno candidato al Nobel, como Borges o Graham Greene. Ya no se lo darán, porque no se dan Nobel a título póstumo. Pero es que, aunque ese señor de Valladolid que cazaba llamado Miguel Delibes murió el 12 de marzo de 2010, el escritor Miguel Delibes murió el 21 de mayo de 1998, cuando tras una operación para extirparle un cáncer de colon, y sintiéndose ya incapacitado para escribir, decidió suicidarse simbólicamente mediante la redacción de su propia necrológica. Al menos fue más sensato que Hemingway, quien cuando se dio cuenta de que ya no podía escribir también decidió suicidarse, pero de forma mucho más literal, mordiendo el cañón de la escopeta de caza, una afición que compartía con Delibes. Éste aún vivió unos cuantos años, pero ya sin escribir. Una lástima. Como es una lástima que los prejuicios hicieran que descubriera tan tarde un escritor tan esencial. Pero es que los prejuicios, como las escopetas de caza, siempre son malos consejeros. Que se lo pregunten a Hemingway.
Con el tiempo descubrí que en estos juicios de valor había mucho de prejuicio. Por culpa de esos prejuicios no descubrí a Delibes hasta que, ya bien entrado en la treintena (yo, no él) leí por fin Cinco horas con Mario. Fue todo un descubrimiento: la novela era una obra maestra. Estaba escrita con esa prosa esencial y llana que hasta entonces yo sólo asociaba a los norteamericanos de la escuela de Hemingway. Utilizaba el joyceano recurso del flujo de conciencia para componer un vigoroso retrato de la mentalidad provinciana en la que vive atrapada la protagonista, Carmen, y de la tragedia íntima que vivió su prematuramente muerto marido, Mario, un catedrático y periodista que hizo la guerra con Franco y volvió de ella con unas dudas que se fueron agrandando hasta llevarle al compromiso intelectual con el bando contrario y a sufrir el desdén y el ostracismo por parte de los que habían sido del suyo (no cuesta mucho ver en Mario al propio Delibes, quien le prestó buena parte de su propia biografía). En fin, otra vez el tema, tan castizo, de las Dos Españas. Pero el verdadero tema, que planeaba por encima de éste, era uno mucho más moderno y universal: el de la incomunicación, y aún la incomprensión, dentro de la pareja. Pronto se ve que Carmen y Mario eran dos extraños que dormían en la misma cama. Y todo ello contado sin moralismos ni sermones, con la eficacia narrativa que se suele encontrar en los novelistas que, como el mismo Delibes, antes han sido periodistas. Nada hay aquí de campanudo ni de solemne, nada de casposo ni de pueblerino. De hecho, es una novela urbana, una rareza en la obra de Delibes. Aunque después leí algunas de sus novelas de temática rural (El camino, Las ratas, Los santos inocentes), en los que Delibes utiliza el universo referencial de Castilla de forma parecida a como Faulkner utilizaba el del Sur Profundo (aunque recuerde más al John Steinbeck de Las uvas de la ira o La perla), o García Márquez la Colombia rural ejemplificada en Macondo. También leí parte de su obra periodística: me gustó especialmente un artículo en el que describía su visita al rodaje de Por quién doblan las campanas y su encuentro con ese Moby Dick llamado Orson Welles, del que hace un retrato fascinante y fascinado. Delibes demostraba allí poseer una concepción del periodismo insospechadamente moderna, sobre todo para venir de un señor de Valladolid que caza.
Queda, para desmentir cualquier sospecha de provincianismo y vetustez, la especial y muy afortunada relación que mantuvo con el mundo del cine: muchas películas que hoy son clásicos modernos del cine español (Los santos inocentes en particular) se beneficiaron no sólo de estar basadas en obras de Delibes, sino de su participación activa y comprensiva; y queda, también su actividad como ecologista radical (el libro La tierra herida: ¿qué mundo heredarán nuestros hijos?, escrito conjuntamente con su hijo homónimo y biólogo, tiene cualidades más que suficientes para convertirse en la biblia de Greenpeace). No está nada mal para un señor de Valladolid que caza, o que cazaba, eterno candidato al Nobel, como Borges o Graham Greene. Ya no se lo darán, porque no se dan Nobel a título póstumo. Pero es que, aunque ese señor de Valladolid que cazaba llamado Miguel Delibes murió el 12 de marzo de 2010, el escritor Miguel Delibes murió el 21 de mayo de 1998, cuando tras una operación para extirparle un cáncer de colon, y sintiéndose ya incapacitado para escribir, decidió suicidarse simbólicamente mediante la redacción de su propia necrológica. Al menos fue más sensato que Hemingway, quien cuando se dio cuenta de que ya no podía escribir también decidió suicidarse, pero de forma mucho más literal, mordiendo el cañón de la escopeta de caza, una afición que compartía con Delibes. Éste aún vivió unos cuantos años, pero ya sin escribir. Una lástima. Como es una lástima que los prejuicios hicieran que descubriera tan tarde un escritor tan esencial. Pero es que los prejuicios, como las escopetas de caza, siempre son malos consejeros. Que se lo pregunten a Hemingway.






















.jpg)




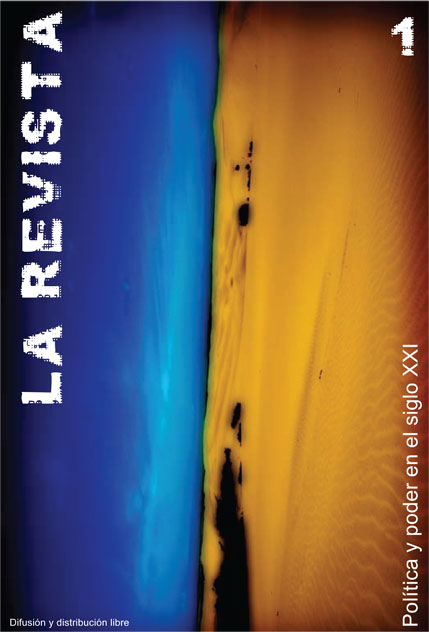









No hay comentarios:
Publicar un comentario