 Presidente Mercado
Presidente Mercado
Como cada mañana, la secretaria del presidente dejó sobre la mesa el café con leche, las porras recién traídas de la churrería, el dossier de prensa con las fotocopias de las noticias más importantes aparecidas en la prensa del día y un ejemplar del Marca, el único periódico que el presidente presumía de leer por gusto. Normalmente, el presidente empezaba por el Marca, pero aquella mañana, tras echarle un rápido vistazo a la portada, tiró el periódico deportivo a un lado. Entonces se acercó el café con leche a la nariz y, arrugándola con lo que parecía disgusto, la volvió a dejar sobre su platillo. Entonces le preguntó:
—¿Es que no tiene té de jazmín?
—¿Te-té de jazmín?—tartamudeó la secretaria, perpleja. La perplejidad hacía que se trabucara.
—Eso he dicho. Té de jazmín. O un buen Oolong. Cualquier cosa menos esta infusión de semillas requemadas mezclada con secreciones de animal.
—Supongo que en la cocina tendrán té. Pero, discúlpeme, señor presidente, nunca le había visto beber té. Hasta recuerdo haberle oído decir, una vez, que el té era cosa de pijoprogres, de afeminados y de ingleses.
—He cambiado de opinión. Así que cámbieme usted este mejunje y tráigame un té de jazmín—dijo el presidente, mirándola fijamente con sus penetrantes ojos verdes.
“Qué extraño, nunca me había fijado en que el Presidente tenía los ojos verdes”, pensó la secretaria, recogiendo la taza y haciendo ademán de marcharse.
—Y, de paso, llévese también estas repugnantes pellas de masa frita en aceite rancio—añadió el presidente, señalando el plato de porras con un gesto de su mano de largas uñas.
“Qué extraño, el presidente nunca ha llevado las uñas tan largas. O yo no me había fijado” pensó la secretaria, recogiendo también el plato de porras.
—Entonces ¿Qué-qué desea usted desayunar, señor presidente?—preguntó, trabucándose de nuevo.
—Leche de soja, miel, un panecillo shaoping con semillas de sésamo, un poco de pescado al vapor con algas y un surtido de verduras en escabeche, con arroz. Y que se den prisa en preparármelo. Tengo por delante una jornada laboral muy intensa, y necesito un buen desayuno para afrontarla.
Y diciendo esto, el presidente abrió la carpeta que contenía el dossier de prensa y empezó a leer las fotocopias. La secretaria se marchó a toda prisa, sin atreverse a preguntar qué diantre era un panecillo shaoping. Que se las arreglara el cocinero de Moncloa.
Por fortuna, el cocinero jefe había estado viviendo en Hong Kong, aprendiendo cocina oriental, y sabía lo que era un panecillo shaoping. También sabía que encontrarlos allí en occidente era enormemente difícil. Informado del problema el jefe de protocolo, y no se extrañó demasiado, porque él también se había dado cuenta de lo cambiado que estaba últimamente el presidente, y de lo escalofriantemente verdes que se habían vuelto sus ojos. Decidió enviar a dos chóferes de plantilla en sendos coches oficiales, a recorrer todos los restaurantes chinos de Madrid, a ver si encontraban alguno.
Al final lo encontraron. Y media hora después el presidente estaba disfrutando del desayuno que había ordenado mientras leía la prensa del día. Cuando acabó de leer la última fotocopia, llamó de nuevo a su secretaria.
—Dígale a la vicepresidenta que venga inmediatamente.
—¿Le gustó el desayuno, señor presidente?
—Haga lo que le he ordenado y no pierda su tiempo y el mío con preguntas inútiles—respondió el presidente, seco.
Un instante después, sonó el teléfono interior en el despacho de la vicepresidenta del gobierno. La presidenta descolgó.
—El presidente quiere verla inmediatamente—oyó que decía la voz, más bien llorosa, de la secretaria.
“¿Qué le pasará a esta mujer?” se preguntó la vicepresidenta mientras colgaba. Lo que le pasaba al presidente no se lo preguntaba, porque lo intuía: el maldito Bárcenas. Había puesto en manos del juez una cantidad de pruebas documentales bastante impresionante. Pruebas como para condenar a la mayoría de los dirigentes de la cúpula del partido, incluyéndola a ella. Y aquel juez no era de los suyos, y encima el muy cabrón había desactivado todas sus triquiñuelas para entorpecer la investigación. Para empezar les había denegado el acceso como acusación particular, con lo que no iban a poder alargar el proceso con recursos. Menos mal que seguían teniendo mayoría absoluta en el Parlamento, y podían denegar todos los suplicatorios que se solicitaran para procesar diputados, senadores y miembros del gobierno.
Fue al despacho del presidente. Su secretaria estaba sollozando, sentada tras su escritorio.
—Está muy raro, muy raro…—le dijo, sonándose con un kleenex—y da miedo. Cuando me mira con esos ojos tan verdes, me muero de miedo…
La vicepresidenta suspiró. Ella también era consciente del extraño cambio que se había operado en el presidente. Antes era un hombre tan soso y anodino, a pesar de ser el máximo dirigente del país, que prácticamente pasaba desapercibido. Nunca, en todos los años que le conocía se había fijado en el color de sus ojos. Y de pronto, ahora, descubría que los tenía de un verde jade sorprendente, y parecían tener la cualidad de poder ver en tu interior y poder leer tus pensamientos. Y de pronto, el poseedor de esos ojos irradiaba autoridad y carisma. Y daba miedo. El antiguo mariano no daba miedo. Al contrario, hasta los conserjes le tomaban por el pito del sereno.
La secretaria le franqueó el paso al despacho de su jefe
—Señor presidente, ha llegado la señora vicepresidenta—dijo.
—Hágala pasar.
Entró. El despacho olía como a restaurante chino. El olor debía venir de los platos que reposaban sobre la mesa del despacho, a un lado, vacíos aunque mostrando los rastros de un copioso desayuno. Y un par de palillos de madera lacada. Qué raro, pensó, Mariano usando palillos y desayunando comida china. Si a duras penas había aprendido a usar la pala del pescado. Y antes, le sacaban del lacón con grelos, la tortilla de patatas y el tinto con gaseosa y no sabía qué comer ni cómo comerlo.
—Hay que atajar ese enojoso asunto de los papeles de Bárcenas cuanto antes—le dijo al entrar, sin siquiera saludarla—la oposición está muy crecida. Ya hasta se atreven a solicitar una moción de censura.
—No te preocupes, Mariano—siempre le llamaba Mariano, en vez de presidente, cuando estaban solos—no pueden ganarla. No pueden hacernos nada. Tenemos mayoría absoluta, recuérdalo. Y hemos conseguido colocar en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional una mayoría de magistrados de nuestra cuerda.
—De todas formas, tanta protesta y tanta petición nos entorpecen en la aplicación de nuestras reformas políticas. Llevamos dos años de legislatura y aún no hemos privatizado del todo la sanidad pública. Y los sueldos siguen siendo demasiado altos, y las pensiones demasiado generosas. Hay que demostrarles quién manda. Haré una comparecencia pública para poner los puntos sobre las íes.
—Le diré al jefe de protocolo que te escriba un buen discurso y prepare la pantalla de plasma.
—No. Compareceré en el Congreso. Allí les demostraré quién manda. Y que no hay que atacar al poder si no tienes la seguridad de destruirlo.
—¿Eso es de Nietzsche?
—No, de Maquiavelo. Somos demasiado fuertes, y ellos demasiado débiles, como para que puedan destruirnos. Hay que hacérselo ver para que lo entiendan de una vez por todas. Fin de la cita. Ahora vaya a ejecutar mis órdenes.





















.jpg)




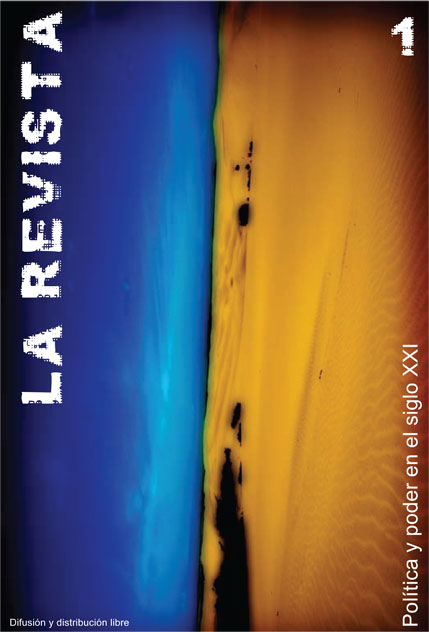









No hay comentarios:
Publicar un comentario