 Back to Blood (Volver a la sangre) es el título de la última novela de Tom Wolfe. Un título muy acertado y muy wolfiano, pues de eso precisamente se ha ocupado el hombre del traje blanco en toda su obra de ficción…y en buena parte de la de no ficción (como la célebre crónica Mau-mauando el parachoques): de mostrarnos cómo los norteamericanos, ciudadanos del país que inventó la ciudadanía (lo de la liberté, egalité et fraternité vino después; muy poco después, es cierto, pero después al fin y al cabo) están tirando por la borda esa herencia y regresando al tribalismo étnico. Como dice el muy wasp Edward T. Topping V ya en el prologo de la novela:
Back to Blood (Volver a la sangre) es el título de la última novela de Tom Wolfe. Un título muy acertado y muy wolfiano, pues de eso precisamente se ha ocupado el hombre del traje blanco en toda su obra de ficción…y en buena parte de la de no ficción (como la célebre crónica Mau-mauando el parachoques): de mostrarnos cómo los norteamericanos, ciudadanos del país que inventó la ciudadanía (lo de la liberté, egalité et fraternité vino después; muy poco después, es cierto, pero después al fin y al cabo) están tirando por la borda esa herencia y regresando al tribalismo étnico. Como dice el muy wasp Edward T. Topping V ya en el prologo de la novela:
«(…)La religión agoniza… pero siempre hay que creer en algo. Sería insufrible—no podría soportarse—acabar diciéndose a uno mismo: “Para qué seguir mintiendo? No soy más que un átomo azaroso dentro de ese superacelerador de partículas llamado universo.” Pero creer, por definición, significa creer ciegamente, de forma irracional, ¿verdad? Así que, amigos míos, eso sólo nos deja el linaje, la sangre, que discurre por nuestro organismo, uniéndonos. “¡La Raza!”, como gritan los puertorriqueños. “¡La Raza!”, grita el mundo entero. A todo el mundo, a la gente de todas partes, le queda un última cosa en la cabeza: ¡los lazos de sangre!» A todo el mundo, en todas partes, sólo le queda una cosa…¡Volver a la sangre!
Fue en Occidente donde la comunidad se escindió en individuos, que se erigieron en sujetos, que dejaron de ser súbditos para convertirse en ciudadanos dueños de su destino, libres e independientes. Pero ahí fuera y a solas hace mucho frío, y esa independencia del individuo trajo consigo algo que no existía en la tribu: el extrañamiento. El sujeto se volvió sujeto escindido, descentrado, fuera de sí. En el fondo de la psique del ciudadano occidental, soberano de sí mismo, empezó a latir, y sigue latiendo aún, la desasosegante nostalgia por la pérdida de la plenitud, de la unidad perdida. Y desde entonces viene intentando recuperarla, mediante la religión, mediante el nacionalismo (con el ideal de nación convertido en dios-fetiche), mediante la utopía de la nación proletaria sin diferencia de clases, mediante el indigenismo, el yoga, el tai-chi, las mil y una pseudofilosofías new age…
Tom Wolfe no se remonta tan atrás, pero llega al mismo sitio. Los norteamericanos, parece querer decirnos (y, por extensión, Occidente entero) han tirado al basural de la historia el cosmopolitismo, han clausurado el proyecto de construcción de la sociedad diversa de los ciudadanos libres e iguales, necesariamente multicultural y multiétnica, para volver alegremente a los estrechos y confortables límites de la comunidad de sangre, a la herencia cultural de grupo (en Europa se estila más lo de la nación histórica, que viene a ser lo mismo, poco más o menos) con cada etnia o subetnia, real o imaginaria (los grupos étnicoculturales tienen una entidad más subjetiva que objetiva, y sus límites son necesariamente arbitrarios; así que, al fin y al cabo, son construcciones imaginarias) compitiendo unas con otras por ocupar espacios de poder o privilegio, como los siete reinos de Juego de Tronos en pos del Trono de Hierro. Por algo será que esa serie tiene tanto éxito.
En su famoso reportaje Mau-mauando el parachoques, el entonces joven enfant terrible del Nuevo Periodismo narraba el enfrentamiento entre la burocracia estatal que trata de articular programas de ayuda contra la pobreza y esos mismos pobres, estructurados en “minorías étnicas”: negros, chicanos, samoanos et al, que no quieren ser vistos como ciudadanos pobres, sino como negros, o chicanos, o samoanos, o et al. En que se había convertido ese incipiente tribalismo en los años ochenta nos lo mostró, ya no tan joven ni tan enfant terrible, con su primera novela, La hoguera de las vanidades, en la que utilizaba la farsa, la sátira y las formas del folletín dickensiano para pintar un retrato ciertamente poco complaciente del Nueva York de los años ochenta. Un hecho fortuito (el atropello y fuga de un joven negro en el Bronx por parte de un ejecutivo de Wall Street), explotado y tergiversado por la prensa a mayor gloria del sensacionalismo y de las ventas de periódicos que éste proporciona, es la chispa que hace explotar la inestable y soterrada lucha por parcelas de poder que dirimen diversos egos hipertrofiados encuadrados, utilizando en su provecho los sentimientos tribales de comunidad étnica y erosionando el frágil edificio de la ciudadanía universal. De dar crédito a la novela, los neoyorquinos utilizan un inglés trufado por una cantidad y variedad de insultos étnicos sin parangón en ningún otro idioma del mundo, y los prejuicios llegan a extremos tan ridículos como que los judíos ricos no quieran vivir en barrios de judíos pobres (a los que llaman, despectivamente, shtetl) y prefieran en cambio los barrios wasp, que los wasp les incomode, aunque jamás lo reconocerían en público, esa invasión hebrea de sus reductos, porque por mucho dinero que tengan los judíos siguen siendo judíos; o que los procesados negros prefieran tener abogados judíos, a los que consideran los mejores, y no quieran ni oír hablar de los letrados afroamericanos.
Back To Blood desarrolla un argumento muy similar, siguiendo una estructura muy similar, cambiando la sociedad neoyorquina de los ochenta (y sus medios de comunicación, aún basados en la prensa convencional) por el Miami del siglo XXI y sus medios de comunicación, con la prensa tradicional en decadencia y las redes sociales como jueces inapelables de la actualidad. Y el retorno a la sangre, el back to blood, como tema de fondo. Es una lástima, o quizá un síntoma, que en la edición francesa, y parece que también en la española a punto de salir, ese título tan pertinente haya sido sustituido por Bloody Miami, que más parece el nombre de un cóctel de ron y zumo de frutas o de una película de Jean-Claude Van Damme con camisas hawaianas, cocoteros, tiroteos hiperbólicos y neumáticas chicas en bikini. Tal vez sea esa la impresión que quieran transmitir los editores francés y español, la de un producto de consumo lúdico “divertido”, no la de una obra literaria con invitación a la reflexión incorporada. Y digo que quizá sea un síntoma porque es una tendencia general: parece que de la literatura se quiere hacer lo primero, un producto lúdico de consumo, y olvidarse de eso tan poco comercial de la invitación a la reflexión.
Hay que decir que, como producto lúdico de consumo, la novela también funciona: es una montaña rusa que encadena escena álgida tras escena álgida (los multimillonarios entrando en turba en la subasta de arte moderno, las películas porno proyectadas sobre las vela de un yate en una fiesta en alta mar, las viejas que van de excursión, de la residencia de ancianos al centro comercial, a comprar lo que sea) todas ellas llenas de diálogos chispeantes y vigorosas descripciones elaboradas con todo lujo de efectos de pirotecnia literaria; en especial, y eso es muy de Tom Wolfe, el uso, virtuoso y hasta abusivo, de onomatopeyas:
PLAF la lancha de salvamento da un salto en el aire y cae de nuevo PLAF sobre otra ola y PLAF salta en el aire mientras brinca y asciende PLAF sobre otra ola (…)
En ocasiones, incluso párrafos enteros de onomatopeyas:
—…boo…singjj..nitss… gagn arrgg…amifagjj… nuummp…mierda… bogggjj… frimp… sssluush… gesssaj jayj…niich…arrrgg… iiiuuummp (esto es un párrafo describiendo a un viejo cubano que arrastra trabajosamente un pesado hierro de asar cerdos enteros).
Por lo demás, aquí, como allí, diversos personajes de diversos grupos étnicos en sorda lucha por espacios del poder civil bailan un intrincado minué a raíz de no uno, sino dos hechos noticiosos que no son lo que parecen: en uno, un policía de origen cubano (Héctor) arresta a un inmigrante cubano antes de que toque tierra por su propio pie, lo que le hubiera valido el asilo en vez de la deportación; pero si el policía no lo hubiera arrestado en ese momento, el inmigrante hubiera muerto sin remedio. En otro, el mismo Héctor reduce a un dealer negro que duplica su tamaño y estaba estrangulando a su sargento; pero las grabaciones que los testigos suben a YouTube desde sus móviles sólo muestran al dealer reducido en el suelo, mientras Héctor le mantiene sujeto y su sargento, que ha recuperado el control de sus cuerdas vocales, le lanza una sarta de insultos ciertamente racistas. Wolfe se despacha a gusto sobre la decadencia de la prensa y contra las nuevas tecnologías de la información, pero sus dardos son inteligentes. Falla un poco, como suele, en la construcción de personajes, y no porque no ponga esfuerzo y voluntad en la profundización psicológica de los mismos; se aprecia esa voluntad y ese esfuerzo, pero también se aprecia la falta de empatía del autor para con sus criaturas, que al final, y a pesar de todo el rigor y todos los intentos de profundización psicológica, resultan un poco frías, menos humanas que marionetas al servicio de la narración de los hechos, y no al revés. No es Wolfe un autor de personajes inolvidables. Lo suyo son, más bien, las descripciones inolvidables. Porque a notario de la realidad sí que no le gana nadie.





















.jpg)




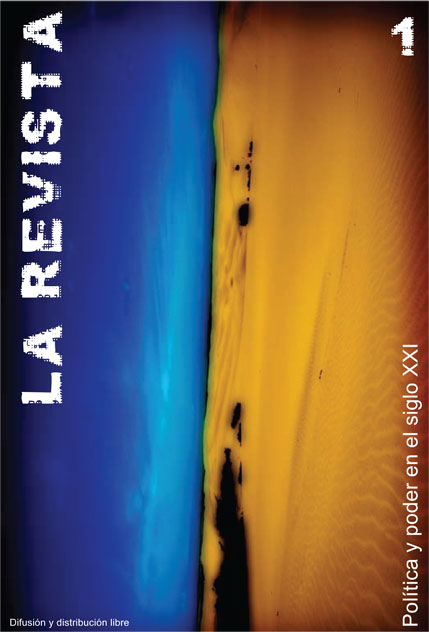









No hay comentarios:
Publicar un comentario