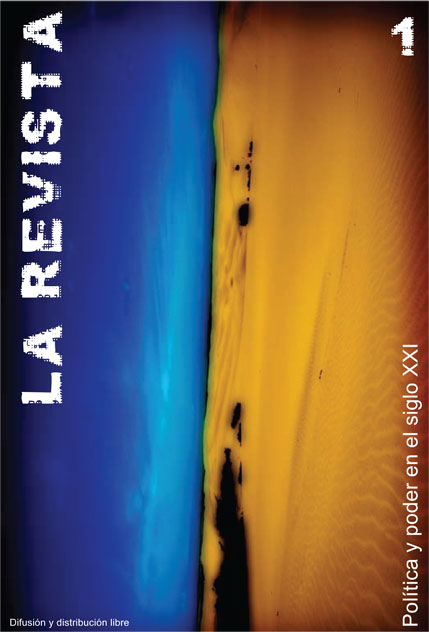Mi madre, hasta entonces una vigorosa anciana de noventa años acostumbrada a hacer su santa voluntad, sufrió un ictus de baja intensidad. La recuperación fue buena, pero no absoluta. Y mi hermana le buscó una residencia geriátrica. Un lugar de paredes blancas impolutas y jardines de césped artificial, apacible, limpio, agradable y bien equipado. El personal que pululaba por entre los residentes era joven, amable, cariñoso. Aunque, con frecuencia, hablaban a los ancianos en ese tono cantarín y algo condescendiente con que la gente cursi suele hablar con los niños o los discapacitados. Ese tono, similar a un gorjeo, con la voz dos octavas más aguda de lo normal y alargaaaando muuucho la penúltima vocal de cada palabra, siempre me ha causado cierto repeluzno; si alguna vez alguien se atreve a usar ese tono conmigo, por viejo o chocho que esté entonces, puede llevarse fácilmente un puñetazo en la nariz.























.jpg)