Mi madre, hasta entonces una vigorosa anciana de noventa años acostumbrada a hacer su santa voluntad, sufrió un ictus de baja intensidad. La recuperación fue buena, pero no absoluta. Y mi hermana le buscó una residencia geriátrica. Un lugar de paredes blancas impolutas y jardines de césped artificial, apacible, limpio, agradable y bien equipado. El personal que pululaba por entre los residentes era joven, amable, cariñoso. Aunque, con frecuencia, hablaban a los ancianos en ese tono cantarín y algo condescendiente con que la gente cursi suele hablar con los niños o los discapacitados. Ese tono, similar a un gorjeo, con la voz dos octavas más aguda de lo normal y alargaaaando muuucho la penúltima vocal de cada palabra, siempre me ha causado cierto repeluzno; si alguna vez alguien se atreve a usar ese tono conmigo, por viejo o chocho que esté entonces, puede llevarse fácilmente un puñetazo en la nariz.
Pero
bueno, eso son manías mías. Sé que la gente que usa ese tonillo odioso no suele
tener mala intención. Lo que quiero decir es que aquella residencia era un
lugar excelente, de la que nada malo tengo que decir, y admito que, a mi madre,
al menos de momento, le convenía estar allí.
Pero,
sin embargo…
Fui a
visitarla el primer día. La encontré en su habitación, durmiendo la siesta. Era
una habitación medianamente grande, con un baño propio, lleno de esos
cachivaches que contribuyen a facilitarle el movimiento a las personas con
dificultades para ello: barras de apoyo, un taburete de plástico, esas cosas.
Subí a
la planta donde estaba su habitación. Pasé ante el pequeño mostrador del
control de planta (así rezaba el letrero sobre el mostrador) donde había una
silla y dos terminales telefónicos, pero ningún ser humano que me interceptara.
Entré en la habitación. Era blanca como la sábana de un hospital recién lavada
en lejía. Los muebles eran funcionales, impersonales y de color claro. Para
potenciar la claridad de la estancia, supongo. Sin embargo, la habitación
parecía oscura. Puede deberse a que la única ventana era bastante pequeña, y
estaba situada en un extremo. Pero, incluso con las luces encendidas, en el
ambiente de la estancia parecía flotar cierta nube de tiniebla que se resistía
a disiparse.
Mi
madre estaba tendida en la cama, y la cama tenía unos barrotes en derredor que
la convertían en una cuna. O una jaula. Tras saludarnos, me pidió que la
ayudara a ir al baño, que ella lo había intentado, pero aquellos barrotes de la
cama se lo impedían.
—He
intentado saltar por encima, pero hijo mío, esto está muy alto…
—No
intentes saltar por encima. Aprieta el botón rojo para que venga alguien a
ayudarte.
—Ya lo
apreté, pero no viene nadie.
Trasteé
un poco con los barrotes, y no tardé en averiguar la forma de bajarlos. No era
difícil. Bueno, no era difícil para alguien que no esté dentro de la
cama. Ayudé a mi madre a levantarse, y a
ir al baño. Comprobé, con satisfacción, que, por primera vez desde que sufriera
el ictus, no necesitó mi ayuda para bajarse las bragas, ni casi—casi— para
sentarse en el inodoro. Caminaba con torpeza, pero caminaba, sin bastón ni
ayudante. La recuperación de las funciones locomotrices no era completa, pero
estaba muy avanzada.
La
recuperación mental era más difícil de calibrar. Mi madre me miraba con ojos
perplejos y algo desconcertados; como si la persona que miraba a través de
ellos estuviera ahí, pero lejos. Muy lejos.
—No sé
qué hago aquí.
—Pues
recuperarte, mamá. Has sufrido un ictus. Necesitas recuperarte.
—Ya.
Pero este sitio es tan frío… no lo reconozco. No reconozco nada ¿quién me ha
traído?
—Fue
Luisa, mamá. Y es por tu bien.
—Por mi
bien, por mi bien…
—Sí, es
por tu bien. Aún no estás recuperada del todo.
—Preferiría
estar en casa.
—Eso lo
entiendo. Pero…
—Esto
es una cárcel.
—Venga
ya. No seas exagerada. Es una residencia.
—Ya lo
sé. Y ya entiendo que ahora me toca quedarme aquí. Pero esto parece una cárcel.
Una muy confortable, pero una cárcel.
—Aquí
estás muy bien cuidada.
—Si tú
lo dices…
Costaba
reconocer en aquella anciana sumisa y de expresión entre resignada y derrotada,
a la vigorosa, tozuda mujer a la que yo estaba acostumbrado. Pero así era.
Al
final del pasillo había una especie de salita de estar, un mirador con butacas
y revistas, y grandes ventanales por los que entraba la luz del sol con mucha
más fuerza que por el angosto ventanuco de su habitación. La llevé allí, donde
no había sensación de tinieblas, y no tardó en aparecer una cuidadora de blanco
uniforme que empujaba un carrito lleno de provisiones que le ofreció a mi madre
la merienda: un café con leche y una magdalena.
—Esto
no tiene azúcar—se quejó mi madre. Quizá tuviera, pero mi madre es de las que
le pone café al azúcar, y no al revés. Intercepté a la cuidadora del carrito y
le pedí dos sobrecitos.
—Es que
mi madre es muy golosa—me justifiqué.
Estaba
mi madre tomándose su café con leche atiborrado de azúcar cuando entró en la
salita-mirador una anciana menuda y flaca, que recorría el pasillo empujando un
andador, y repitiendo:
—¿Es
que no va a venir nadie a cambiarme? Llevo media hora llamando. Estoy toda
mojada, y nadie viene a cambiarme. Estoy toda mojada, y nadie viene a
cambiarme. Estoy toda mojada, y nadie viene a cambiarme.
—Fíjate.
Aquí hay gente muy tarada—dijo mi madre.
—No
seas ceniza—repliqué yo— No creo que lleve mojada tanto tiempo. Esa pobre mujer
no debe tener muy afinado el sentido del tiempo…
Ella se
encogió de hombros. Al fin vi a una cuidadora, de blanco uniforme, hacerse
cargo de la lastimera anciana. Nosotros bajamos a la planta principal, donde la
sala de estar, llena de sillones orejeros en los que ancianos en diversos
grados de minusvalía dormitaban, o miraban la teletienda (había allí instalado
un televisor enorme, eficaz pastoreador de almas perdidas) con ojos y rostros
vacíos de expresión.
—Ya te
lo dije, aquí hay gente muy tarada. Qué caras—me decía mi madre.
—Sí,
claro, es lo que uno se encuentra en un sitio de estos. Pero tú estás mucho
mejor que la mayoría.
—Sí. No
sé. De momento.
Cuando
nos despedimos, le dije “aquí vas a estar muy bien” a sabiendas de que estaba
siendo un mentiroso de mierda.
—No, no
voy a estar bien—dijo. Ella sí era sincera.
Volví a
casa, y me eché a llorar. No pude evitarlo. He llorado muchas veces en mi vida,
como todo el mundo —miente quien diga que no—, pero aquello era distinto. Era
como si se hubiera roto un dique en algún sitio. No podía parar, me resultaba
imposible. Lloré como una nenaza, lloré como una perra. Lloré hasta que me
dolió el pecho de tanto llorar. Lloré
recordando las expresiones vacías de los rostros de los ancianos sentados ante el
televisor de la sala de estar, lloré recordando la expresión de desamparo que
se le quedó a mi madre cuando me despedí de ella. Lloré recordando la anciana
que caminaba, apoyada en su andador, por el pasillo diciendo, con voz
lastimera, que por qué no venía nadie a limpiarla, que se había mojado toda y
había llamado a las cuidadoras hacía media hora “y no viene nadie, no viene
nadie”.
Y no
viene nadie.
Volví
al día siguiente, y los subsiguientes. Esta vez sin llorar. El mostrador de
control de planta siempre estaba vacío. Luego, a eso de las seis, que es cuando
vienen la mayoría de las visitas, sí que solía haber alguien ahí sentado. Yo solía
ir entre las tres y media y las cuatro menos cuarto, porque descubrí que era la
hora en que mi madre se despertaba de la siesta, y no corría peligro de
cruzarme con mi hermana, que si viene a visitarla, es por la mañana. No, no nos
llevamos bien. Godzila y King Kong se llevan mejor que nosotros dos.
Mi
madre se me quejaba, cada día, de que la dejaban sola encerrada en la cama con
barrotes, que no venía nadie a liberarla para que pudiera ir al baño.
—Tienes
que llamar con el botón rojo—le decía.
—Ya lo
hago, y me harto de dar golpes con el bastón en la mesita, pero no viene nadie.
—¿Nadie,
nunca?
—Sí, al
final viene alguien, y me dice que es que tienen mucho trabajo, porque les
llama mucha gente a la vez.
—Será
verdad. Pero ¿son simpáticos contigo?
—Sí,
son simpáticos, cuando vienen.
No
quise reprocharles la tardanza a las cuidadoras. Supuse, porque pasa en todas
partes, que la dirección mantenía el personal al mínimo, para reducir gastos. Y
los dejaban a ellos, los que menos culpa tenían, como parachoques de las quejas
de los residentes y los visitantes. Sí le dije a una cuidadora —muy simpática,
en efecto—que mi madre no necesitaba barrotes en la cama, que conservaba
suficiente movilidad como para levantarse e ir al baño sola.
—Sí, ya
veo que la tiene, y por nosotras no se los pondríamos, trabajo que nos
ahorraríamos, pero son órdenes de la doctora. Estima que hay peligro de caída.
Su madre es muy alta, y anda un poco torpe…
Mi
madre es muy alta, en efecto, un metro setenta y seis de mujer. Eso siempre
había sido, para ella, motivo de orgullo. Presumía de que, a sus ochenta y
muchos, incluso a los noventa, aún podía caminar muy derecha, sin más ayuda que
la ocasional de un bastón. Pero los altos tenemos el centro de gravedad muy elevado,
lo que comporta mayor inestabilidad. Y que, cuando nos caemos, nos caemos de
más arriba. Así que, bueno, lo dejé estar.
Un día,
el segundo o el tercero, llegué a la misma hora de siempre, pasé ante el mostrador
del control de planta como siempre vacío a esa hora, y me encontré la puerta de
su habitación cerrada. Tienen una cerradura peculiar: si se cierra, no se puede
abrir, ni desde dentro ni desde fuera, más que con la llave de alguno de los
empleados. Por eso las puertas suelen estar siempre abiertas, y falcadas con
una pequeña cuña de madera. Llamé con los nudillos.
—¿Quién
es?— me respondió mi madre, desde el otro lado.
—Mamá,
soy yo. Aprieta el botón rojo, para que venga alguien a abrirme.
—Ya he
llamado.
—Vale.
Sí,
había llamado, porque la luz roja sobre la puerta se había encendido, y
parpadeaba. Esperé.
Pasaron
cinco minutos, pasaron diez. El pasillo seguía desierto.
—Mamá, vuelve
a apretar el botón rojo.
Oí
golpes. Mi madre debía estar dándole una buena paliza a la mesita de noche con
el bastón.
Pasaron
cinco minutos más. Y cinco más. Ya eran veinte. Fui al mostrador de control de
planta, que seguía desierto. Allí había un terminal telefónico con una luz roja—otra—
que parpadeaba para nadie; y, en la pequeña pantalla de cristal líquido, el número
de habitación de mi madre. Junto a ese terminal telefónico había otro, distinto,
que exhibía una fila de botones con etiquetas de direcciones diversas. Fui
apretándolos, uno por uno. Cada vez que lo hacía se encendía una luz piloto
roja al lado, y en la pantalla de cristal líquido aparecía un mensaje, siempre
el mismo: número no asignado.
Veinte
botones y ninguno estaba asignado.
Entonces,
se me ocurrió una idea loca: las dos habitaciones contiguas a la de mi madre
estaban abiertas, y vacías. Me metí y apreté el botón rojo de cada una de
ellas. Las luces rojas sobre las respectivas puertas se iluminaron, y empezaron
a parpadear. En otra habitación me encontré a un anciano caballero que miraba
la tele desde la cama.
—Disculpe—le
dije—¿le importa que apriete su botón de llamada? Es para una emergencia.
El
anciano caballero me miró con desconcierto, pero al cabo sonrió.
—Sí,
sí, claro—dijo, y me alargó él mismo su botón.
Le di
las gracias, lo apreté y me marché. El anciano caballero parecía divertido,
quizá disfrutaba de la novedad. Su luz roja también se puso a parpadear. Estaba
convirtiendo el pasillo en un árbol de Navidad de luces rojas parpadeantes.
Pero seguía sin acudir nadie.
Pasaron
diez minutos más. Cuando, en el cómputo total, llegué a los treinta y cinco, se
me ocurrió otra cosa: busqué, en mi propio teléfono, la página web de la
residencia, y llamé al teléfono de contacto que allí se ofrecía. Me respondió
un robot.
—Ha
llamado usted a la residencia…. Si desea información, pulse uno. Si desea…
Llamé a
información, y por fin pude hablar con un ser humano.
—¿Podrían
enviar a alguien a la habitación ciento dieciséis? Ha llamado hace treinta y
cinco minutos.
Un
silencio incómodo.
—Sí,
ahora aviso.
Al poco
vino una cuidadora, toda azorada, la pobre. Abrió la puerta. Mi madre estaba
tratando de saltar los barrotes de la cama, porque quería ir al baño. La cuidadora
insistió en ayudarla. En ese momento vino otra, y entre las dos se aplicaron,
muy diligentes, a asistirla en una tarea que casi podía hacer por sí sola.
Mientras
tanto, yo esperaba fuera. Con dos ayudantes en el baño era más que suficiente,
pensé. No se necesitan tantas manos para bajar unas bragas. Y me acordé de la
anciana que, el día anterior, había encontrado deambulando por el pasillo,
quejándose de que estaba toda mojada y no venía nadie a cambiarla.
Luego
vino otra empleada, y me pidió disculpas por el retraso. Es que tenemos mucho
trabajo, nos llaman muchos a la vez. Yo no insistí. Era consciente de que
estaba hablando con un parachoques.
Cuando
me despedí de mi madre, volví a decirle, como buen mentiroso de mierda:
—Aquí
vas a estar bien, mamá.






















.jpg)




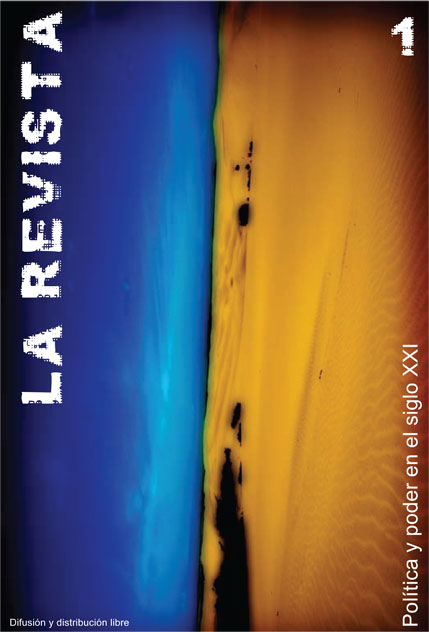









No hay comentarios:
Publicar un comentario