
Carmen había sido bailarina. En su casa guardaba, en una caja de zapatos, algunas fotos y programas de musicales en los que había trabajado. Colgadas en las paredes, había algunas fotos enmarcadas de ella ensayando con la barra, bastante más joven, aunque la verdad es que era difícil darse cuenta, apenas había cambiado. Carmen tenía casi cuarenta años, pero podía pasar por una chica de veintiocho sin levantar muchas suspicacias: una chica de veintiocho particularmente atractiva, con los pechos elevados y perfectos de una adolescente, un trasero con forma de melocotón y firmeza de manzana y una cintura que yo casi podía abarcar con las dos manos. Haberse pasado media vida en una compañía de danza y la otra media como profesora de aeróbic es lo que tiene. Eso sin contar unos bellísimos ojos azules, una nariz perfecta y una espectacular melena rubia ensortijada. Sí, Carmen era una mujer de una belleza excepcional. Su único defecto físico eran unos marcados juanetes en los pies, producto de demasiadas horas bailando sobre las puntas. Pues lo que son las cosas, siempre estaba hablando de lo feos que eran sus pies.
–Tengo los pies deformes.
–Que no, mujer. Sólo son juanetes. No hay para tanto.
–Son unos pies horribles. Lo tendría claro para seducir a un fetichista de los pies.
–Bueno, a mí me gustan, y soy un poco fetichista de los pies.
–Pues entonces seguro que no te gustan.
–¿No? Deja que te chupe los dedos...
–¡Quita!
Había conocido a Carmen una tarde a principios del verano. Hablamos un poco, tomamos una cerveza. La encontré atractiva, pero distante; no me pareció que yo le interesara especialmente. Aunque quizá fuera cosa mía, mi radar para esas cosas siempre ha sido de muy limitado alcance. En todo caso, me limité a disfrutar de un rato de conversación y una cerveza fría, y nos separamos un par de horas después con esas vagas promesas de volverse a ver que se hacen más por amabilidad que por verdadera voluntad de cumplirlas: “Yo también pasaré el verano solo en la ciudad. Si quieres algún día podemos ir juntos” “vale”.
Dos días después recibí un SMS suyo ofreciéndome ir a la playa al día siguiente. Acepté, sin más perspectivas que las de pasar un día de playa en compañía. Carmen, en topless, me pareció aún más atractiva, aunque tan distante y desinteresada del mundo en general, y de mí en particular, como e nuestro primer encuentro. Pero antes de que me diera cuenta la tenía en mi cama, aquella misma noche.
Seguimos viéndonos. Pronto descubrí que ese aura de dama de hielo era inherente a Carmen. Unas barreras invisibles la rodeaban como un campo de fuerza. Barreras que existían tanto en el plano espiritual como en el físico: no le gustaba mucho que la cogiera de la mano, o de la cintura, por la calle. Tampoco le gustaba mucho que intentara besarla en público.
–Parecemos adolescentes–me reprochaba.
–¿Y qué?
–Que ya no lo somos.
Le gustaba mucho el sexo, sin embargo. Qué digo mucho, muchísimo. De hecho, los únicos momentos en que la sentía próxima, sin barreras invisibles interpuestas, los únicos momentos en que me creía hacerla sentir algo, era mientras hacíamos el amor. Carmen abreviaba los preliminares y se lanzaba como una pantera al meollo del asunto. Pronto empezaba a encadenar orgasmos vehementes, ansiosos. En cuanto le parecía que ya tenía bastante –a veces hasta lo decía en voz alta: “ya me he corrido bastante”–, se aplicaba concienzudamente a conseguir que eyaculara –“venga, córrete de una vez”–. Entonces se levantaba, se lavaba los dientes, volvía a la cama y se tumbaba de espaldas a mí, con todas las barreras de nuevo alzadas. Yo me quedaba mirando su bien torneada espalda rematada por una ensortijada melena rubia por un lado y unas nalgas perfectas por el otro. Un bello espectáculo, sin duda. Aunque aquella barrera invisible interpuesta me lo estropeaba un poco.
Carmen achacaba su frialdad a lo traumático de su divorcio. Nunca me explicó por qué fue tan traumático, pero poco a poco me fui enterando de algunos otros detalles de su vida: como que a la edad en que sus amigas empezaban a salir con chicos, ella se dedicaba en cuerpo y alma a la danza. Mientras las otras ensayaban besos, mamadas y revolcones, ella ensayaba pas de deux, pirouettes y promenades. Luego, de pronto, un novio, uno solo, muchos polvos en el asiento de atrás de un Seiscientos y una boda que transformó al primer novio en un marido con trastorno bipolar que la mantenía económicamente mientras ella se dedicaba a buscar el triunfo en la danza. Luego un hijo, luego otro, muchos dolores en unos pies demasiado castigados y a la mierda con la carrera de bailarina. Luego ese divorcio del que nunca conocí detalles, luego unos cuantos amantes fugaces ligados en discotecas y luego yo, que no frecuentaba discotecas ni bares de solteros y parecía “tranquilo y equilibrado”. Qué cosas tiene uno que oírse decir.
Desde el principio, la iniciativa en la organización de nuestros encuentros le correspondió a ella. Yo debía limitarme a esperar una llamada suya dándome hora y lugar donde reunirme con ella. Yo no podía hacer otra cosa, siempre que la llamaba me encontraba con su teléfono desconectado y sin buzón de voz al que recurrir. Así que a veces le dejaba un mensaje en el SMS, y a veces no. De todas formas ella sabría que la había llamado al ver las llamadas perdidas.
No se lo recrimino, supongo que tenía que ser así. tenía un trabajo que no acababa hasta las diez de la noche y dos niños que cuidar. Así que yo seguía con mi vida como si nada hubiera pasado, y de vez en cuando y por sorpresa recibía una llamada suya citándome para media hora mas tarde en su casa, o en la mía, o a la salida de su trabajo de entonces, recepcionista/comercial en un gimnasio que parecía el emporio hortera del músculo/fashion: de esos que se autodescriben como “clubs de élite” y convocan actividades para singles (que no son discos de vinilo de 45 RPM, sino gente soltera). Había dejado las clases de aeróbic porque, decía, estaba harta del bajo sueldo y de bregar con los alumnos. Aunque su actual trabajo no le gustaba nada: se podía pasar horas hablando de lo imbéciles que eran sus jefes y la presión insoportable a la que estaba sometida.
Un domingo de agosto en que ya no contaba con verla hasta la semana siguiente, por lo menos, recibí una de sus inesperadas llamadas: quería ir a la playa. Tenía una hora para coger el bañador y la toalla y reunirme con ella. Su primera intención era ir a la playa nudista, pero aquel mismo día le había venido la regla, así que nos quedamos en la zona textil. Y entonces el azar jugó a los dados. Porque también es casualidad que precisamente aquel día en que no lo tenía previsto acabase en una playa a la que no pretendía ir.
Porque si, a media tarde, cuando decidimos volver a la ciudad, yo no me hubiera levantado justo en ese momento para enrollar la toalla no habría visto a Ángela, a unos metros de allí. Y Ángela no me habría visto a mi. Habían pasado más de diez años, pero nos reconocimos inmediatamente. Y eso que ella había cambiado bastante: allí había treinta kilos más de Ángela de lo que yo recordaba.
Saludos, sonrisas, besos. No respondí “tu tampoco” cuando ella me dijo “no has cambiado casi nada”. También dijo: “muchas veces he pensado qué habría sido de ti”. Me preguntó si tenía pareja. Me confesó inmediatamente que ella no tenía en ese momento. Sí, coqueteaba conmigo, era evidente hasta para alguien con el radar tan defectuoso como yo. Y le seguí un poco la corriente. Por los viejos tiempos y porque una mujer que está empezando a notarse mayor y menos atractiva tiene más derecho que nadie en el mundo a ser coqueta. A pesar de todo, le dije:
–Sí, tengo pareja. Esa rubia que ahora va hacia las duchas
Carmen había oído el principio de nuestra conversación y al parecer había optado por hacer un elegante y discreto mutis.
Mientras ella se duchaba, Ángeles y yo intercambiamos breves resúmenes de nuestras respectivas biografías contando a partir del momento en que dejamos de vernos. También intercambiamos números de teléfono y vagas promesas de quedar algún día para comer.
–Está muy gorda tu novia– me soltó Carmen durante el viaje de vuelta.
–Ex novia.
–Pues está muy gorda tu ex novia.
–Sí, ha ganado peso.
–¿Hacía mucho que no os veíais?
–Algo más de diez años. Entonces yo tenía veintitantos y ella unos treinta, y la verdad es que estaba bastante buena.
–Pues se ha descuidado mucho desde entonces. No entiendo cómo la gente puede abandonarse de esa manera. Yo nunca lo haría.
–No, estoy seguro de que no. Pero tú no eres ella.
–Desde luego que no. Ella está mucho más gorda.
–Sí, ya lo has dicho.
–¿Estuvisteis juntos mucho tiempo?
–Algo más de cuatro años. Casi cinco.
–¿Vivíais juntos?
–No. No podíamos, ella estaba casada y tenía dos niñas...
–¿Y se veía contigo a escondidas de su marido? ¡Qué cerda! Yo jamás habría engañado a mi ex. Si no se sentía bien con su pareja, que se hubiese separado, como hice yo.
–Cada persona es un mundo, Carmen. Y cada pareja, un universo. Y, de hecho, acabó separándose. Fue justo por la época en que acabé la universidad. Y en el proceso, nosotros también nos distanciamos.
–Pues ahora está muy gorda.
–Sí, lo está...
Tuve que oír lo de “está muy gorda tu ex novia” varias veces más, durante aquel viaje de regreso a la ciudad. Y al sábado siguiente, cuando nos volvimos a ver –sus hijos estaban de vacaciones en Escocia con su padre bipolar– y Carmen se quedó a dormir en mi casa. Por la mañana temprano mi teléfono móvil se puso a vibrar, zumbar y lanzar destellos encima de la mesita de noche. Lo cogí pensando quién coño sería el imbécil que me llamaba a aquellas horas una mañana de domingo, y resultó que el imbécil era Ángela.
–Hola. Estoy en Túnez, contemplando el desierto. Y me he acordado de ti.
–¿Y qué coño haces tú en Túnez?
–Vacaciones...
No sabía cómo tomarme que se me comparara con un desierto desolado en mitad de África, pero Ángela me lo aclaró: Aquel paisaje le recordaba mucho la película El cielo protector, un tostón de mucho cuidado, ambientado en el desierto de Túnez, que habíamos ido a ver juntos. Que si podía conseguírsela, porque le estaban entrando muchas ganas de volver a verla. Que ya nos veríamos un día cuando volviera de vacaciones. Que si quería que le trajera algo de Túnez...
–Sí, tráeme una tetera árabe. Estoy haciendo el té en un cazo desde que se me rompió la de porcelana.
Carmen, que según su costumbre dormía de espaldas a mí, había seguido toda la conversación asomando una oreja por encima del hombro. Cuando apagué el móvil se giró un poco más.
–¿Era la gorda de tu ex novia?
–Sí, era ella.
–¿Y por qué te llama a estas horas?
–Porque está perdida en mitad del desierto y se aburre.
–Creo que tu ex novia te está tirando los tejos.
–Yo también lo creo. Pero qué quieres. Está sola, se está haciendo mayor...
–Y está muy gorda.
–Sí, eso también.
Aquel encuentro fortuito no había reavivado ningún rescoldo de nada en mí, pero me había hecho recordar que, durante los años en que Ángela y yo fuimos amantes, No es que tuviera la más mínima intención de recuperar nada de lo que tuve con Ángela, yo me tenía que plegar a su calendario y sus necesidades horarias, y, como con Carmen ahora, me quedaba en casa haciendo mi vida hasta que una llamada inesperada ounos golpes a la puerta me anunciaban que podía reunirme con ella sin maridos ni niñas ni moros en la costa. Pero con Ángela viví una situación de íntima complicidad, tan típica de los amores clandestinos, que con Carmen no tenía en absoluto.
En septiembre, Carmen desapareció unos días. Como de costumbre, su teléfono estaba desconectado, y tampoco contestaba a mis mensajes. Al final lo hizo. Me explicó que había tenido un ataque de nervios en el trabajo, que la presión se le había hecho inaguantable, se había echado a llorar de pronto mientras su jefa le echaba una bronca y se había despedido. Me costaba imaginar a Carmen en una situación tan emocional, sobre todo porque me lo contaba en su habitual tono monocorde. Pero sería verdad. Me dijo que quizá no nos viéramos en unos días porque tenía que concentrar todas sus energías mentales a buscar otro trabajo. Le dije que de acuerdo, que no había problema, que hiciera lo que tenía que hacer.
No intenté contactar con Carmen durante las dos semanas siguientes. No le dejé llamadas perdidas para que supiera que la había llamado, no le envié ningún SMS. Podría decir que en esos días tenía la cabeza en otro sitio, porque había acabado los días de fiesta y me había reincorporado a la rutina laboral, porque justo entonces ingresaron a mi madre en un hospital para una operación un tanto delicada, y simultáneamente empecé un tratamiento para mi hernia discal. Así que, en cuanto salía del trabajo, me iba al reumatólogo a que me aplicaran descargas eléctricas en el culo y luego al hospital a dormir, en calidad de acompañante de paciente. Podría excusarme con eso. Pero lo más probable es que no me acordara de llamarla porque cada vez me sentía más distanciado de esa relación.
Dos semanas después Carmen me envió un SMS recriminándome que no hubiera mostrado el más mínimo interés en llamarla ni en saber qué era de ella. La llamé y le conté lo de mi madre, lo de las descargas eléctricas en el culo, lo de qué cabeza la mía, yo qué sé, lo que se me ocurrió. “Seguro que para llamar a la gorda de tu ex novia sí has tenido tiempo”, contraatacó ella. Y siguieron sus recriminaciones, y siguieron mis disculpas más o menos sinceras o insinceras. Y mientras me enzarzaba en esta discusión una parte de mí permanecía sentada en el sofá de al lado, observándome y diciendo: “No me digas que estás intentando salvar esa relación. Si prácticamente sólo la mantienes por rutina y por echar un polvo de vez en cuando” “Tiene razón el tío del sofá” respondió otra parte de mí, observándonos a los dos apoyado en el quicio de la puerta. “¿Queréis callar ya?” dije yo, “estoy intentando mantener una conversación por teléfono”. Pero reconocía que aquellos dos cabrones tenían razón.
Entonces, ella entreabrió una puerta que, quizá, no quería abrir en serio.
–No quiero volver a verte– dijo. A pesar de la mala calidad de mi radar diría que no lo dijo en serio, que fue un arrebato o una manera de hacerse la interesante. Si yo verdaderamente hubiera querido salvar aquella relación quizá podría haberla llamado unos días más tarde, cuando se le hubiese pasado el cabreo, y recuperarla. Quizá. O quizá no. En todo caso, ni lo intenté: de pronto vi aquella puerta abierta y pensé: “¿para qué voy a seguir aquí dentro?”
–Como quieras– dije.
La parte de mí que permanecía sentada en el sofá y la parte de mí que observabala escena desde el dintel de la puerta aprobaron mi decisión. Así que no volví a ver a Carmen. Unos días después me reuní con Ángela, cuando volvió de Túnez. Hablamos un rato de los viejos tiempos y me regaló una tetera. Y yo no le conseguí El cielo protector, porque estaba descatalogada. Y eso es todo.





















.jpg)




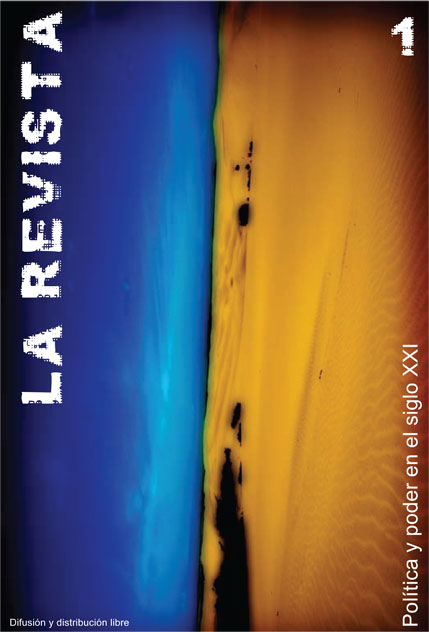









1 comentario:
Hombre nose como la aguantabas! jaja era una completa loca, sin dudas!
Publicar un comentario