 (continuación)
(continuación)
Podría contar la historia de S. En nuestra primera (y última) cita, su conversación se atascó en un único tema: que en España cada vez había más hombres homosexuales.
-No lo creo-rebatí- homosexuales siempre los hay y siempre los ha habido en todas partes, y siempre en la misma proporción:un diez por ciento de la población, aproximadamente. Como los zurdos.
Como zurdo, también me siento perteneciente a una minoría mirada con recelo. Y todo por tener una inclinación innata a hacer las cosas de otra forma que el noventa por ciento de la población. Quizá por eso me sentí solidario con el colectivo gay. O quizá fue la típica reacción machista ante lo que podía ser una puesta en duda de mi viril heterosexualidad. Quién sabe.
-No, ahora hay muchos más hombres que se vuelven gays que antes –insistía ella.
-Será que ahora, como ya no tienen por qué esconderse, resultan más visibles.
-No, lo que pasa es que hoy en día se fomenta la homosexualidad. Y hay más hombres que se animan a probarlo.
-No creo que nadie se anime a probarlo sin tener una inclinación homosexual innata.
Bueno, quizá en los regímenes carcelarios sin derecho a contactos vis a vis, pensé. Pero me lo callé. Igual se lo tomaba como una corroboración de sus teorías.
-No, muchos lo prueban porque así consiguen sexo más fácilmente...
-Del que no les gusta... pues no le veo la ventaja.
-Y así se evitan tener que comprometerse para casarse, tener hijos...
-Hoy en día se casan más parejas homo que hetero. Y hay montones de gays intentando adoptar niños.
-Claro, porque la ley se lo permite. No deberían permitir que los gays se casaran, ni que pudiesen criar niños. Eso fomenta la homosexualidad.
-Pero si acabas de decir que los tíos se cambian de acera para no tener que casarse ni cargar con niños...
-Claro, para no comprometerse...
-¿Y que tantos gays opten por casarse no demuestra su voluntad de compromiso?
-No, es una perversidad. No se les debería permitir-respondió ella, inasequible a la contradicción.
Y ahí siguió la conversación, dando vueltas y más vueltas sin moverse de sitio, como un carrusel de mariquitas. En fin, que la chica tenía una fuerte fijación con el tema. Al final objeté que se estaba haciendo tarde, y tenía que dar de comer al gato, o cualquier otra tontería por el estilo, y dimos por terminado el encuentro.
-¿Nos vemos otro día?
-Mira, no creo que esto funcione. Me parece que yo no soy lo que tú buscas.
-Puede que tengas razón. Bueno, pues que tengas mucha suerte.
Y se marchó, posiblemente pensando que para qué iba a perder más el tiempo con un tío tan obviamente gay.
Podría contar la historia de J. En nuestra primera (y última) cita, recibí una prolija conferencia sobre las virtudes curativas de la homeopatía. Renuncio a intentar reproducir la conversación: Pronto desconecté y puse el piloto conversacional automático. Es fácil. Simplemente vas pronunciando algún monosílabo afirmativo de vez en cuando, durante las pausas.
-Sí… Claro… ya… bueno… no sé…
Y podría contar un par de historias más por el estilo. Pero acabaré con la última: la de Ana. Otra Ana. Parece ser que el mundo está lleno de Anas. Esta en concreto andaba al filo de la cuarentena, que es una buena edad: el cuerpo aún se mantiene joven y buena parte de los pájaros que pueblan las cabezas juveniles ya han volado o alguien ya se los ha comido en pepitoria. Desde luego, esa es una regla llena de excepciones, pero Ana parecía ajustarse a ella.
Era alta, delgada, no precisamente guapa, pero sí atractiva. Divertida, pero reflexiva. Tomamos un café. Hablamos de esto y de aquello. La conversación avanzaba de forma fácil, agradable y fluida, y sin darnos cuenta se nos hizo muy tarde, así que resolvimos ir a cenar juntos a un japonés de por allí cerca, en el que seguimos hablando mientras nos atiborrábamos de sushi. Tras el sushi la conversación se alargó ante un par de cervezas en un bar de esos con la luz baja y la música alta. Hasta que ella dijo:
-Es muy tarde ya. Debería irme a casa antes de que cierren el metro.
-bueno, si pierdes el último metro siempre puedes quedarte a dormir en mi casa-respondí yo, con mi tono de voz más suave y mi sonrisa más seductora. Como era mi costumbre la había citado en mi barrio, porque los bares de copas son mejores y porque en caso de querer batirme en retirada tenía el refugio cerca.
-No. No en la primera cita- respondió ella, con suavidad pero con firmeza. Eso me gustó. Casi más que si hubiese aceptado mi invitación. Además, yo iba de farol: Acababa de mudarme y no tenía ni muebles, porque antes quería pintarlo. De momento eran cuatro habitaciones desoladas en una de las cuales había una cama con un ordenador portátil encima y una maleta con ropa al lado. Muy mal decorado para un primer encuentro romántico.
Simulé una leve decepción, para que se sintiera halagada, y me ofrecí a acompañarla hasta la estación de metro. Allí nos despedimos, y la besé. Fue un buen beso, suave, largo y húmedo. Nos separamos entre promesas de volvernos a llamar.
Y, durante todo ese tiempo, el zumbómetro permaneció quieto y en silencio.
No la volví a llamar hasta dos días después, porque al día siguiente tuve que salir de viaje por cosas del trabajo. No me cogió el teléfono hasta el tercer intento. Según dijo, porque estaba muy enfadada conmigo ¿por qué? ¿qué he hecho yo? Tardar mucho en llamar. Bueno, lo siento, estaba de viaje, cosas del trabajo... excusas, los hombres siempre os estáis excusando. Sois todos unos desconsiderados. Yo no. Tú igual que cualquier otro.
La aguja del zumbómetro vibró ligeramente, pero decidí ignorarla. Aguanté el chaparrón, me disculpé, reconocí que era un cerdo desconsiderado, como todos los hombres, conseguí que se calmara y le arranqué una cita. La chica tiene un poco de genio y un pronto malo, pensé. Tampoco es como para alarmarse.
De hecho, cuando nos encontramos, se disculpó y todo. Bueno, también podría haberte llamado yo, dijo. Así que yo me disculpé, ella se disculpó, el camarero paquistaní del restaurante donde habíamos recalado se disculpó, y hasta el pollo tandori se habría disculpado de no haber estado muerto. Tras dar cuenta de su cadáver y de la col especiada que lo acompañaba fuimos a tomar una copa a un bar, luego otra a otro y en el camino entre uno y otro nos besamos, y volvió a ser un buen beso, suave, largo y húmedo, con el añadido de que esta vez noté una mano acariciándome la erección a través de la tela del pantalón vaquero. Así que, en justa reciprocidad, la mía se deslizó por el interior de la cinturilla de su pantalón (que también era vaquero; imposible olvidar la sensual aspereza de la tela denim), mis dedos se enredaron en las cintas de un tanga de delicado tacto, mas allá de las cuales pudieron explorar las sedosas turgencias de unas nalgas bien firmes... En fin, tras unos minutos de pornografía nos planteamos el uno al otro el dilema inevitable: en tu casa o en la mía.
Le expliqué que mi casa era un erial inhóspito, y ella, un poco a regañadientes, accedió a llevarme a la suya.
-Es que no vivo sola-dijo, ya de camino, para justificar su reticencia- Comparto apartamento.
-Bueno. Mientras no compartas habitación... -respondí yo, queriéndome hacer el gracioso. Ése es un vicio del que no consigo librarme.
-Claro que no, tonto- dijo, mientras metía la llave en la cerradura del portal. En aquella segunda cita habíamos quedado por su barrio.
-Tu compañera de piso se hará cargo. Seguro que sabe cómo es el mundo y la vida moderna.
-Sí, seguro que se hará cargo, pero no tengo compañera de piso-Dijo Ana, abriendo la puerta del susodicho.
Iba a preguntar que entonces con quién compartía piso, pero el tableteo de una ametralladora, una granada estallando y unos gritos de agonía me distrajeron.
El rumor bélico venía del salón, donde la luz del televisor iluminaba, con esa luz fantasmal que emiten los televisores encendidos en habitaciones a oscuras, un sofá donde se repantigaba un cuarentón y un poco calvo y un poco tripudo, vestido con un chándal viejo y unas zapatillas de cuadros, jugando con una videoconsola. Por lo que vi en pantalla, parecía estar muy ocupado masacrando un montón de nazis mientras corría por los pasadizos de un castillo medieval.
-Buenas noches, Juanjo. ¿Has cenado ya?
-Sí, encargué una pizza-respondió el susodicho, mientras apuñalaba a un oficial de la Wermatch. A su lado, sobre el sofá, estaba la grasienta caja de cartón de la susodicha, llena de migas. Como la pechera de su chándal.
-Me voy a mi cuarto.
-Vale.
Un comando de SS apareció de pronto en pantalla, disparando con sus fusiles ametralladores y lanzando granadas de mano.
-Este es Xavier, un amigo- oí que decia Ana, por encima del fragor de la batalla.
Juanjo me saludó con un breve cabezazo, sin apenas apartar la mirada de la pantalla. Ya se había cargado a todo el comando SS. Ahora estaba peleando con un monstruo que parecía haber sido diseñado por el doctor Frankenstein y el doctor Mengele en contubernio durante una noche de borrachera y drogas alucinógenas. Ana me cogió de la mano y me arrastró hacia su habitación.
-¿Es tu compañero de piso?- Pregunté, una vez dentro de la habitación y a puerta cerrada. Aunque aún seguía oyendo el distante fragor de la batalla que se dirimía en la videoconsola.
-Sí. Compartimos la propiedad-respondió Ana. Estaba distraída intentando tamizar la luz de la lámpara de la mesita de noche con alguna de las prendas de ropa que tenía tiradas, al reguño, encima de una silla. O fingía estar distraída.
-¿Cómo que compartís la propiedad?
-Pues eso. Que el piso es de los dos.- Ana había conseguido un efecto de luz tamizada que al parecer la satisfacía gracias a un suéter a rayas verdes y naranja. Pensé en decirle que si aquello era de fibra sintética corría serio peligro de quemarse. Pero dado lo feo que era el suéter tampoco iba a ser una gran pérdida. Además Ana ya se estaba desabotonando la blusa, dejando al descubierto un vientre plano adornado con un piercing en el ombligo, y un par de pechos apeteciblemente redondos comprimidos dentro de las copas de un sujetador de encaje morado. Y hay momentos en que un hombre deja de pensar con la cabeza para empezar a pensar con la polla. Momentos como aquél. Y si mi cabeza me decía que aquellos dos compartían la propiedad del piso era porque lo habían comprado juntos, y si lo habían comprado juntos era porque en aquel momento eran pareja, y que de eso se deducía que para el calvo aficionado a los videojuegos yo era alguien que había venido a su casa a follar con su ex bajo sus mismas narices, y que tal situación no sólo era rara sino incluso potencialmente peligrosa, mi polla en cambio, decía ahora estemos por lo que tenemos que estar y después ya le harás caso al pusilánime ése de ahí arriba.
En ese momento Ana empezó a bajarse los pantalones vaqueros, así que pude ver cómo era el tanga que había palpado hacía un rato: blanco y del tamaño justo para cubrir su pubis depilado a la brasileña. Y mi polla se salió con la suya.
Nos metimos en la cama, hicimos el amor, y la cosa no fue ni bien ni mal. En todo caso, no fue nada especialmente memorable.
-Pareces ausente- dijo Ana después.
-¿Eh?
-Que parece que no estés aquí’
-Claro que estoy aquí, mujer.
No era verdad del todo. Mi mente tendía a irse al salón, de donde venía todo ese rumor bélico que se oía a través de la pared.
-Claro, como ya has conseguido lo que querías, ahora sólo piensas en largarte. Todos los hombres sois iguales.
-Que no me voy.
-Pero es lo que quieres.
-No.
La verdad era que sí. Todo aquello era cada vez más raro. Y la aguja del zumbómetro cada vez daba más saltos.
-Oye, el tío ese...
-El tío ese tiene un nombre. Se llama Juanjo.
-Vale. Perdón. Juanjo... ¿habíais sido pareja?
-Habíamos estado casados. ¿Te importa?
-No. Es que... ¿Qué hace aquí?
-¿Cómo que qué hace aquí? Ya te lo he dicho, la casa también es suya.
-Pero, ¿no estáis separados?
-Si, ¿Y qué?
-Pues, bueno... es que esto es raro... esta situación es rara...
-¿Rara? ¿Estás diciendo que soy rara?
La aguja del zumbómetro estaba entrando en la zona roja del dial. Debería haber contestado “sí, más que un cura con una sotana a cuadros”, pero en vez de eso dije:
-No, no estoy diciendo que tú seas rara. La situación es rara. La verdad, me siento un poco incómodo...
-Lo que pasa es que estás buscando excusas para marcharte. Pues anda, márchate.
-Yo no he dicho eso...
-¡¡QUE TE LARGUES DE UNA PUTA VEZ!!
-Vale, vale.
Me levanté de la cama y me vestí. Ella se quedó sentada en la cama. Un súbito pudor la empujó a taparse los pechos con la sábana. Evitamos mirarnos a los ojos. Sentíamos aquella incomodidad vergonzante que asalta a dos personas que acaban de compartir una intimidad que ambos saben que no se va a volver a repetir.
-No quiero volver a verte- Me soltó Ana cuando yo ya tenía la mano en el picaporte.
-Vale.
Pasé ante la puerta del salón, camino de la de salida. El calvo seguía enfrascado en su videojuego. Desvió un momento la vista de la pantalla para mirarme con una cara sin expresión. Yo levanté una mano y la agité un poco, a modo de saludo. El calvo no me respondió. El pelo revuelto y rizado alrededor de la calva le confería un aspecto divertido. Como el que tendría un payaso siniestro en una película de terror.
Salí a la calle. El metro ya había cerrado y mi piso quedaba algo lejos, pero preferí caminar. Hacía buena noche, empezaba la primavera.
Una hora después estaba en mi desolado cuchitril, sentado en la cama, como un náufrago en una isla desierta contemplando el mar que le rodea: en mi caso, el mar estaba salpicado de botes de pintura, periódicos viejos extendidos por el suelo, pinceles y un rodillo al extremo de un palo de escoba.
El ordenador portátil descansaba junto a la almohada, a mi lado. Lo encendí. Le robé la conexión WiFi a un vecino que no la tenía codificada. Entré en la página web de contactos, abrí mi cuenta y me di de baja. Apagué el portátil y me eché a dormir.
Tres meses después conocí a Carmen.





















.jpg)




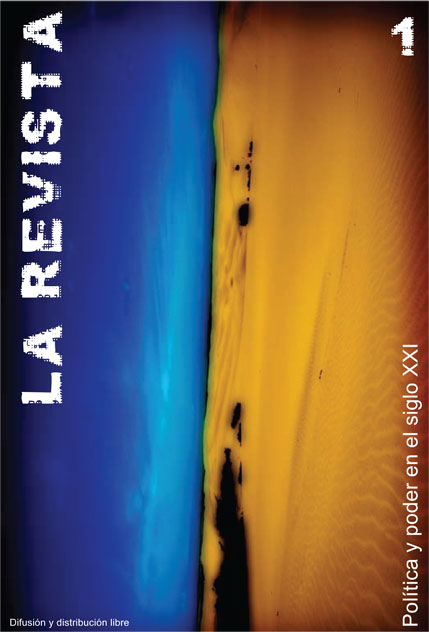









No hay comentarios:
Publicar un comentario