 (continuación)
(continuación)
Ana se saltó el análisis del zumbómetro porque no quiso intercambiar correspondencia, apenas un par de frases. En vez de eso optó por invitarme directamente a vernos y tomar algo juntos. En las fotos se la veía bastante mona, una treintañera rubia y menuda. Justo mi tipo… Así que piqué.
En persona era incluso más mona que en foto, pero mucho menos sonriente. De hecho, demostraba modales más bien bruscos y un vacío intergaláctico en el lugar en que otra gente suele tener el sentido del humor. Dijo que era administrativa en un hospital. Me di cuenta con desagrado de que siempre se refería a los hombres como “los chicos”. Quizá lo hacía, inconscientemente, para rejuvenecerse a sí misma: si un cuarentón era un chico, entonces ella era una pollita. Pero igualmente a mí eso de "los chicos" me sonaba insufriblemente cursi. Así que no empezábamos muy bien. Pero al menos el zumbómetro permanecía mudo.
Ana había diseñado meticulosamente, y sin derecho a réplica por mi parte, el plan de cita. Así que tras encontrarnos e intercambiar un rápido saludo, me hizo acompañarla mientras miraba escaparates. Era una tarea a la que se entregaba a conciencia y con mucha concentración. De vez en cuando relajaba la concentración para interrogarme.
-¿Así que eres periodista?- dijo, sin levantar la vista de los pendientes de Swarowsky que estaba examinando.
-Culpable- dije yo. No pareció hacerle gracia.
-¿Y te gusta tu trabajo?- le dijo, al cabo de un rato, a un horrible collar de cuentas de vidrio que sostenía en la mano.
-Tiene sus momentos...
No hizo ningún comentario, ni a mí ni a ninguno de los animalitos de vidrio que estaba examinando. Salimos de la tienda Swarowsky y entramos en una tienda de ropa, donde se puso a examinar minifaldas. Una pareció llamar su atención.
-¿Te gusta esta?-dijo, mirando a la falda. Estuve a punto de decir "no creo que sea de mi talla", o "el color no pega con mis ojos", o "no me irá bien, yo tengo las piernas muy feas", pero ante público tan poco receptivo se me estaban pasando las ganas de hacerme el gracioso. Así que dije:
-Está bien. Es un diseño interesante, con esas costuras asimétricas...
-Es un asco. Los chicos no tenéis ni idea de ropa- fue su respuesta. Dejó la falda juzgada y condenada y salió de la tienda, conmigo detrás. Entramos en otra tienda de ropa, mucho más fashion, de cuyo nombre no logro acordarme. De lo que sí me acuerdo es de que la decoración era estricta y uniformemente blanca, quizá para que resaltaran más los colores, ya de por sí chillones, de la colección, que consistía básicamente en los mismos modelos de faldas, vestidos, pantalones acampanados y blusas repetidos en verde pistacho, amarillo azafrán, rojo ketchup y azulón. Las prendas de ropa colgaban de los percheros agrupadas por colores. Debo reconocer que el efecto cromático era notable.
Ana se puso a examinar el género con su habitual concentración y en silencio. Para que éste no empezara a hacerse embarazoso me puse a contar una historia sobre la moda, que yo juzgaba graciosa:
-No debe haber gente más fanática de las modas que los italianos. Sobre todo los romanos. Cada dos por tres sacan una moda de lo más estrambótico. Algunas lo son tanto que ni siquiera nos llegan.
-¿Has estado en Roma?-dijo Ana, inmersa en el análisis de la ropa color azafrán.
-Si, hace dos años. Entonces se había puesto de moda llevar orejas en el casco de ir en moto.
-¿Cómo que orejas?
-Si, orejas de peluche, imitando orejas de animales. Se pegaban al casco con una ventosa. Había orejas de conejo, de mono, de zorro, de perro perdiguero…
-¿Y para qué servían?
-Para nada, de adorno. Para hacer gracia. Con ellas puestas parecía que tuvieras orejas de animal y te sobresalieran del casco por algún agujero.
-Qué tontería- murmuró Ana, seria como un juez con almorranas, analizando esta vez la ropa verde.
-Pues los que las inventaron se hicieron ricos. Vendieron muchísimas, porque al ir en moto, con el viento las ventosas se acababan desprendiendo, y las orejas se perdían constantemente. Y la gente compraba más. Y en Roma todo el mundo va en moto. Es la capital mundial de la Vespa. Así que fue un negocio redondo.
Ana siguió examinando ropa con cara de juez. Una dependienta que nos seguía por si comprabamos algo, en cambio, sonreía abiertamente, y mientras yo seguía en mi relato me miraba con un brillo de picardía en los ojos. Tendría unos veinte años, si llegaba. Era rubia y guapa, con el aspecto fresco que tienen las mujeres guapas sin maquillar. Pensé: vaya, por fin encuentro una mujer que me mira a los ojos cuando hablo, y encima se ríe con mis historias. Tal vez debería meter a Ana en un taxi de vuelta a su casa, volver a la tienda solo e invitar a la dependienta a tomar una copa cuando saliera de trabajar.
Pero soy un caballero. Me despedí, en silencio y para siempre, de la dependienta rubia con sentido del humor, y seguí obedientemente a Ana a un salón de té que ella había elegido para que nos sentáramos a hablar.
En el salón de té la conversación derivó hacia un tema de conversación bastante habitual, agradecido y, en principio, de poco riesgo: películas y televisión. Hablamos de los Reality Shows tipo gran hermano.
-Es que ya no saben en qué van a dar-dije yo, haciéndome el digno- Cualquier día hacen un programa como El Show de Truman, pero de verdad.
-¿El Show de Truman? Ah, sí-dijo ella-Aquella película de Jim Carrey, ¿no? Oye, pues no me parece mala idea para un programa de televisión.
No pareció que lo dijera en broma. El dial de mi zumbómetro dio un pequeño brinco. Muy en tus cabales no puedes estar para defender la idea de El Show de Truman en el mundo real. Sería ilegal, incluso.
-Pero Ana, si compran un niño huérfano, lo meten en un plató haciéndole creer que es un pueblectio y le filman a escondidas durante toda su vida. Le explotan y le privan de su libertad.
-Pues yo lo veo bien. Al fin y al cabo le sacaron del orfanato y le ofrecieron una buena vida. ¿qué hay de malo en eso?
-Que no tiene libertad. Ni intimidad. Todo el mundo le ve por la tele hasta cuando está cagando.
-Bueno, pero él no lo sabe ¿Qué más da, si vive feliz y contento?
La miré a la cara con más atención. No, no bromeaba en absoluto. A aquellas alturas ya empezaba a darme cuenta de que era genéticamente incapaz de bromear. El dial del zumbómetro vibraba ya con cierta energía.
-También había una película de Schwarzenegger sobre un programa de televisión-continuó Ana- uno en que perseguían presos…
-Sí-respondí- Perseguido. Basada en una novela de Stephen King. Organizaban cacerías de presos condenados a muerte por un circuito y las retransmitían por la tele en directo. Si un preso conseguía llegar a la meta sin ser cazado, se libraba de la condena.
-Pues esa idea está muy bien. Lo podrían hacer. Total, como son condenados a muerte van a morir igual...
-Pero en todos los países donde aún existe la pena de muerte está prohibido retransmitir las ejecuciones por la televisión.
-No entiendo por qué. Si alguien quiere verlo...
-Supongo que lo hacen por preservar la dignidad del reo.
- Yo creo que los presos no se merecen ninguna dignidad. Se les conceden demasiados miramientos, hoy en día.
El zumbómetro vibraba como un sismógrafo durante el terremoto de San Francisco. Pensé en hacerle saber que yo era un firme detractor de la pena de muerte, y un firme defensor de las iniciativas de reinserción social para los presos. Pero deseché la idea: no tenía ganas d emeterme en una discusión de esa índole, que además que seguro que acababa mal. En lugar de eso reconducí la conversación hacia aguas más mansas y allí dejé que naufragara. Entonces pronuncié la frase mágica:
-Huy, qué tarde se está haciendo. Y yo mañana tengo que madrugar para ir al trabajo.
Me despedí de Ana prometiéndole que ya la llamaría. No bien hube salido del salón de té borré su número de teléfono de la memoria de mi móvil.
(continuará)
En persona era incluso más mona que en foto, pero mucho menos sonriente. De hecho, demostraba modales más bien bruscos y un vacío intergaláctico en el lugar en que otra gente suele tener el sentido del humor. Dijo que era administrativa en un hospital. Me di cuenta con desagrado de que siempre se refería a los hombres como “los chicos”. Quizá lo hacía, inconscientemente, para rejuvenecerse a sí misma: si un cuarentón era un chico, entonces ella era una pollita. Pero igualmente a mí eso de "los chicos" me sonaba insufriblemente cursi. Así que no empezábamos muy bien. Pero al menos el zumbómetro permanecía mudo.
Ana había diseñado meticulosamente, y sin derecho a réplica por mi parte, el plan de cita. Así que tras encontrarnos e intercambiar un rápido saludo, me hizo acompañarla mientras miraba escaparates. Era una tarea a la que se entregaba a conciencia y con mucha concentración. De vez en cuando relajaba la concentración para interrogarme.
-¿Así que eres periodista?- dijo, sin levantar la vista de los pendientes de Swarowsky que estaba examinando.
-Culpable- dije yo. No pareció hacerle gracia.
-¿Y te gusta tu trabajo?- le dijo, al cabo de un rato, a un horrible collar de cuentas de vidrio que sostenía en la mano.
-Tiene sus momentos...
No hizo ningún comentario, ni a mí ni a ninguno de los animalitos de vidrio que estaba examinando. Salimos de la tienda Swarowsky y entramos en una tienda de ropa, donde se puso a examinar minifaldas. Una pareció llamar su atención.
-¿Te gusta esta?-dijo, mirando a la falda. Estuve a punto de decir "no creo que sea de mi talla", o "el color no pega con mis ojos", o "no me irá bien, yo tengo las piernas muy feas", pero ante público tan poco receptivo se me estaban pasando las ganas de hacerme el gracioso. Así que dije:
-Está bien. Es un diseño interesante, con esas costuras asimétricas...
-Es un asco. Los chicos no tenéis ni idea de ropa- fue su respuesta. Dejó la falda juzgada y condenada y salió de la tienda, conmigo detrás. Entramos en otra tienda de ropa, mucho más fashion, de cuyo nombre no logro acordarme. De lo que sí me acuerdo es de que la decoración era estricta y uniformemente blanca, quizá para que resaltaran más los colores, ya de por sí chillones, de la colección, que consistía básicamente en los mismos modelos de faldas, vestidos, pantalones acampanados y blusas repetidos en verde pistacho, amarillo azafrán, rojo ketchup y azulón. Las prendas de ropa colgaban de los percheros agrupadas por colores. Debo reconocer que el efecto cromático era notable.
Ana se puso a examinar el género con su habitual concentración y en silencio. Para que éste no empezara a hacerse embarazoso me puse a contar una historia sobre la moda, que yo juzgaba graciosa:
-No debe haber gente más fanática de las modas que los italianos. Sobre todo los romanos. Cada dos por tres sacan una moda de lo más estrambótico. Algunas lo son tanto que ni siquiera nos llegan.
-¿Has estado en Roma?-dijo Ana, inmersa en el análisis de la ropa color azafrán.
-Si, hace dos años. Entonces se había puesto de moda llevar orejas en el casco de ir en moto.
-¿Cómo que orejas?
-Si, orejas de peluche, imitando orejas de animales. Se pegaban al casco con una ventosa. Había orejas de conejo, de mono, de zorro, de perro perdiguero…
-¿Y para qué servían?
-Para nada, de adorno. Para hacer gracia. Con ellas puestas parecía que tuvieras orejas de animal y te sobresalieran del casco por algún agujero.
-Qué tontería- murmuró Ana, seria como un juez con almorranas, analizando esta vez la ropa verde.
-Pues los que las inventaron se hicieron ricos. Vendieron muchísimas, porque al ir en moto, con el viento las ventosas se acababan desprendiendo, y las orejas se perdían constantemente. Y la gente compraba más. Y en Roma todo el mundo va en moto. Es la capital mundial de la Vespa. Así que fue un negocio redondo.
Ana siguió examinando ropa con cara de juez. Una dependienta que nos seguía por si comprabamos algo, en cambio, sonreía abiertamente, y mientras yo seguía en mi relato me miraba con un brillo de picardía en los ojos. Tendría unos veinte años, si llegaba. Era rubia y guapa, con el aspecto fresco que tienen las mujeres guapas sin maquillar. Pensé: vaya, por fin encuentro una mujer que me mira a los ojos cuando hablo, y encima se ríe con mis historias. Tal vez debería meter a Ana en un taxi de vuelta a su casa, volver a la tienda solo e invitar a la dependienta a tomar una copa cuando saliera de trabajar.
Pero soy un caballero. Me despedí, en silencio y para siempre, de la dependienta rubia con sentido del humor, y seguí obedientemente a Ana a un salón de té que ella había elegido para que nos sentáramos a hablar.
En el salón de té la conversación derivó hacia un tema de conversación bastante habitual, agradecido y, en principio, de poco riesgo: películas y televisión. Hablamos de los Reality Shows tipo gran hermano.
-Es que ya no saben en qué van a dar-dije yo, haciéndome el digno- Cualquier día hacen un programa como El Show de Truman, pero de verdad.
-¿El Show de Truman? Ah, sí-dijo ella-Aquella película de Jim Carrey, ¿no? Oye, pues no me parece mala idea para un programa de televisión.
No pareció que lo dijera en broma. El dial de mi zumbómetro dio un pequeño brinco. Muy en tus cabales no puedes estar para defender la idea de El Show de Truman en el mundo real. Sería ilegal, incluso.
-Pero Ana, si compran un niño huérfano, lo meten en un plató haciéndole creer que es un pueblectio y le filman a escondidas durante toda su vida. Le explotan y le privan de su libertad.
-Pues yo lo veo bien. Al fin y al cabo le sacaron del orfanato y le ofrecieron una buena vida. ¿qué hay de malo en eso?
-Que no tiene libertad. Ni intimidad. Todo el mundo le ve por la tele hasta cuando está cagando.
-Bueno, pero él no lo sabe ¿Qué más da, si vive feliz y contento?
La miré a la cara con más atención. No, no bromeaba en absoluto. A aquellas alturas ya empezaba a darme cuenta de que era genéticamente incapaz de bromear. El dial del zumbómetro vibraba ya con cierta energía.
-También había una película de Schwarzenegger sobre un programa de televisión-continuó Ana- uno en que perseguían presos…
-Sí-respondí- Perseguido. Basada en una novela de Stephen King. Organizaban cacerías de presos condenados a muerte por un circuito y las retransmitían por la tele en directo. Si un preso conseguía llegar a la meta sin ser cazado, se libraba de la condena.
-Pues esa idea está muy bien. Lo podrían hacer. Total, como son condenados a muerte van a morir igual...
-Pero en todos los países donde aún existe la pena de muerte está prohibido retransmitir las ejecuciones por la televisión.
-No entiendo por qué. Si alguien quiere verlo...
-Supongo que lo hacen por preservar la dignidad del reo.
- Yo creo que los presos no se merecen ninguna dignidad. Se les conceden demasiados miramientos, hoy en día.
El zumbómetro vibraba como un sismógrafo durante el terremoto de San Francisco. Pensé en hacerle saber que yo era un firme detractor de la pena de muerte, y un firme defensor de las iniciativas de reinserción social para los presos. Pero deseché la idea: no tenía ganas d emeterme en una discusión de esa índole, que además que seguro que acababa mal. En lugar de eso reconducí la conversación hacia aguas más mansas y allí dejé que naufragara. Entonces pronuncié la frase mágica:
-Huy, qué tarde se está haciendo. Y yo mañana tengo que madrugar para ir al trabajo.
Me despedí de Ana prometiéndole que ya la llamaría. No bien hube salido del salón de té borré su número de teléfono de la memoria de mi móvil.
(continuará)





















.jpg)




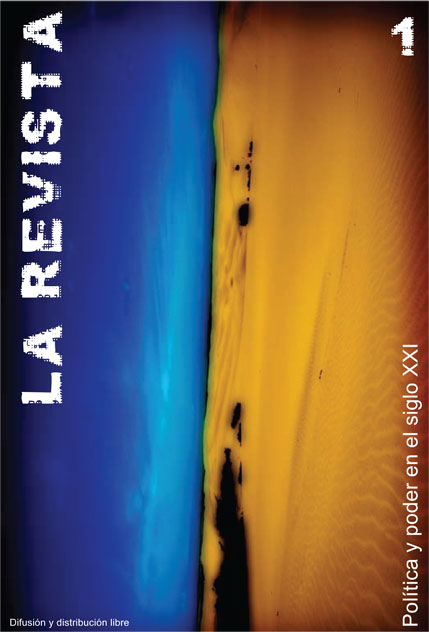









No hay comentarios:
Publicar un comentario