Era noviembre de 1940. El año anterior había acabado la guerra en España, y había empezado en el resto de Europa. Los oficiales de las SS ya se paseaban por los bulevares de París y se hacían fotos junto a la Torre Eiffel. En Vichy, un viejo mariscal condecorado durante la Primera Guerra Mundial llamado Pétain dirigía desde una habitación de hotel el gobierno de la llamada Francia libre: la franja sur, no ocupada (al menos, no directamente) por las tropas alemanas. En realidad, Pétain hacía lo que le ordenaban desde Berlín, y por la Francia supuestamente libre se paseaban las SS con la misma libertad con que se paseaban por los bulevares de París, y lo mismo hacían los contingentes de falangistas que Franco tenía a bien enviar para atrapar exiliados españoles de relumbrón y devolverlos a España, donde podría fusilarlos adecuadamente. La pieza más apreciada en esa caza era Manuel Azaña, el segundo (y último) presidente electo de la República Española.
Pero, a pesar de la colaboración del gobierno de Vichy y de la ayuda de la Gestapo, y a pesar de que Azaña era un anciano muy enfermo, que sufría las secuelas de una tuberculosis nunca bien curada, y amagos de infarto cerebral cada vez más frecuentes que le dejaban ciego y paralítico, no podían atraparlo. Porque Azaña estaba bajo la protección del estado soberano de México; su embajador, Ignacio Rodríguez Taboada, le tenía alojado en sus habitaciones, en un hotel que tenía alquilado y al que, colgando banderas mexicanas de sus ventanas, había extendido la inmunidad diplomática de la que gozaba él y su legación. Allí no podían entrar ni las SS ni los gendarmes de Pétain ni los espías de Franco, y allí se escondían de todos ellos muchos exiliados españoles que, como al mismo Azaña, el embajador Rodríguez Taboada había colocado bajo la protección de México.
Rodríguez Taboada cumplía órdenes directas de su presidente, el general Lázaro Cárdenas, quien se había ofrecido para acoger en México a cualquier exiliado español, o judío sefardí, que lo solicitara. El problema era llegar hasta allí: había un océano de por medio, y en tiempo de guerra tanto los transportes marítimos como los aéreos se vuelven difíciles de conseguir y peligrosos. Precisamente conseguir barcos para evacuar a tantos exiliados españoles como tenía apuntados en sus listas era uno de los principales quebraderos de cabeza de Rodríguez Taboada. Y de todos ellos el que más le urgía evacuar era Manuel Azaña, no tanto porque fuera el presidente sino porque su salud se estaba volviendo extremadamente quebradiza, y porque era el que con más ansia acechaban los lobos de las SS y de Falange apostados en el exterior del hotel; el que con más ansia deseaba Franco tener en Madrid, al alcance de sus garras. Y de sus fusiles.
El embajador mexicano nunca consiguió encontrar un barco para Azaña. A las doce menos cuarto de la noche del día 3 de aquel mes, Azaña moría en aquella habitación de hotel que no era la suya, de las secuelas de un grave infarto cerebral que había sufrido previamente. Allí estaban su mujer, Dolores Rivas; uno de los generales que habían permanecido fieles a la República, Hernández Saravia; un pintor amigo de la familia, Francisco Galicia; un obispo con el que Azaña había trabado amistad, Monseñor Pierre-Marie Théas, y una monja llamada Ignace, que le había hecho de enfermera hasta entonces. El último Jefe del Estado que en España se ha elegido por votación democrática murió lejos del hogar, y le iba a cubrir el polvo del país vecino.
Ya que no pudo acogerlo en vida, como había sido su deseo, el presidente Cárdenas quiso hacerse cargo del sepelio de Azaña. Y quiso que se le enterrase con honores de jefe de Estado. Esas instrucciones dio a su embajador. Pero el Mariscal Pétain, cuyo gobierno de títeres ya hacía tiempo que había reconocido a Franco como el único legítimo jefe del Estado Español, se negó a permitirlo. Rodríguez Taboada pidió que, al menos, le autorizaran a enterrarlo con la bandera de la República Española cubriendo el féretro. El mariscal se volvió a negar: aquella bandera era ilegal. Podían enterrarlo con la bandera española, pero tenía que ser la bandera española de verdad: la de la España de Franco.
Entonces Rodríguez Taboada se levantó de su silla y dijo: “Pues entonces lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza, y para ustedes, una dolorosa lección”. Y, dando la reunión por concluida, salió del despacho del mariscal.
Y por eso un frío día de noviembre, en el pequeño cementero de la pequeña ciudad de Montauban y en compañía de unos pocos parientes próximos, un obispo, una monja y un embajador mexicano, el último Jefe del Estado que en España se ha elegido democráticamente recibió sepultura, cubierto —orgullosamente—por la tricolor de la República de México.
Y quizá alguien se esté preguntando que por qué me ha dado por sacar a colación esta ya tan antigua anécdota histórica.
Pues por joder.
Porque me acabo de enterar de que una de las primeras actuaciones que ha tomado el nuevo presidente del Congreso de los Diputados, del Partido Popular, tras la victoria en las elecciones, por mayoría absoluta, del Partido Popular, ha sido retirar el busto de Manuel Azaña del vestíbulo de dicho Congreso, donde estaba emplazado en compañía de otros bustos que no han sido retirados, como el de la reina Isabel II ¿Por qué lo han hecho? Pues porque les estorbaba. No lo digo yo, lo han dicho ellos. Ellos, que tanto se disgustan cuando alguien sugiere cambiar un renglón de sitio en El Valle de los Caídos, ese mausoleo que el último dictador que España ha sufrido mandó construir a su mayor gloria.
Pues si ellos han retirado el bustode Azaña porque les estorbaba, yo he recordado su muerte por joder. Así como suena.
Y que viva México. Cabrones.






















.jpg)




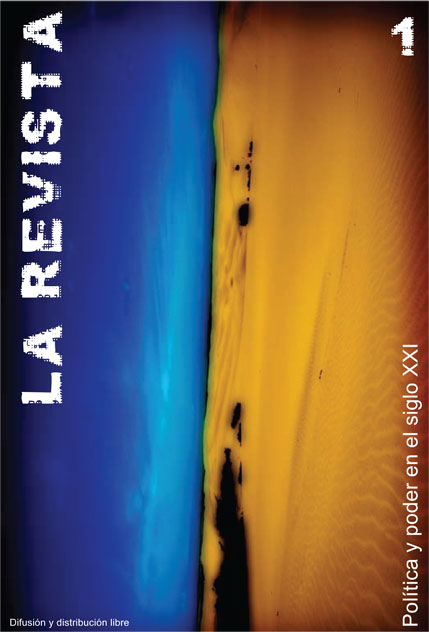









No hay comentarios:
Publicar un comentario