El piso era viejo, muy viejo, y estaba bastante estropeado: las tuberías del agua ostentaban muñones mutilados en donde debería haber un calentador, habían arrancado y se habían llevado el interfono del portero electrónico y la roseta de entrada del teléfono. En mitad de una de las habitaciones habían hundido Dios sabe cómo (¿dejando caer desde mucha altura una bola de bolos, quizás?) las baldosas del suelo, formando un notable agujero.
Pero el piso ostentaba todos esos pequeños detalles arquitectónicos que la moderna arquitectura, funcional y sosainas, ha desestimado (techos altos con molduras ornamentales de escayola, distribuidores en forma de arco, barandillas de hierro forjado en formas caprichosas, suelos de mosaico, puertas de madera maciza cuartelada) pero confieren encanto a los pisos viejos, por estropeados que estén.
Además, tenía mucha luz. Muchísima. Entraba a raudales por las puertas cristaleras cubiertas con porticones de madera pintada de verde que daban a la calle por delante, y por las ventanas también cubiertas con porticones verdes que, por detrás, se abrían a un extenso centro de manzana que contenía un bonito jardín con parterres de flores, un cenador de madera, bancos y hasta un pabellón invernadero.
Así que me lo quedé. Arreglé el agujero del suelo, pinté las paredes, puse un calentador de agua, una roseta de teléfono y un interfono nuevos y, aunque no había ni calefacción ni ascensor ni parking ni piscina comunitaria, el pisito resultaba muy acogedor, y su alquiler bastante barato. Y, sobre todo, estaba en mitad del barrio de Gracia, en mitad de Barcelona, a dos pasos de cualquier sitio, aunque en una calle tranquila y silenciosa, sin apenas tráfico. Por la parte de delante veía los tejados del barrio y una pequeña plaza pública con arbolitos, y por la parte de atrás aquel precioso jardín.
El jardín formaba parte de las instalaciones de un manicomio. Hoy en día esa palabra está proscrita por la Suprema Iglesia de la Corrección Política, y seguro que por usarla me gano algún capón de alguno de sus sacerdotes, profetas o fieles devotos, pero lo siento, la palabra, que viene de los vocablos griegos “manía” (locura o enfermedad mental) y “komeo”(cuidar) es etimológicamente adecuada y exacta: designa un lugar donde se les proporcionan cuidados médicos y psiquiátricos a los afectados por algún tipo de enfermedad mental. Y eso era, ni más ni menos, el moderno edificio de dos plantas catalogado como “centro municipal de salud” que tenía al lado de casa. Bueno, para que no se ofenda nadie, diremos que aquello era un psiquiátrico.
De eso enteré dos días más tarde. Estaba asomado al balcón aguardando al transportista que me tenía que traer mi recién comprada nevera, cuando vi un coche-patrulla de la policía parar debajo, justo al lado del centro de salud. Del vehículo los dos agentes que lo tripulaban sacaron a un hombre esposado. Llamaron a la puerta, y salió a recibirles una doctora en bata blanca a la que los policías entregaron unos papeles; la doctora ordenó que le quitaran las esposas al detenido y se llevó a éste al interior. Probablemente, la causa de su detención sería algún delito relacionado con las drogas, pues la terapia contra la drogadicción era uno de los servicios que, según el cartel de la puerta, ofrecía el centro.
A veces veía a algún interno pasear, fumando, silencioso y ensimismado, por el bonito jardín de la parte de atrás. También los veía por la calle, casi siempre igual de ensimismados y fumadores ¬–fuman mucho, los locos¬–, sobre todo a eso de las ocho, cuando volvían de sus paseos¬–al parecer, el centro mantenía un régimen abierto¬– para llegar a tiempo de cenar. Una noche en la que estaba yo tumbado en el sofá viendo la tele, de pronto, oí surgir de la ventana que daba al jardín una cascada voz de bruja de Blancanieves:
—¡OS MATARÉ A TODOS, HIJOS DE PUTAAAAA! —decía.
Otra noche, una voz igual de cascada (¿quizá la misma?) se puso a recitar, en un tono monótono y lloroso:
—“QUIERO SALIR DE AQUÍIII… QUIERO SALIR DE AQUÍIIII… QUIERO SALIR DE AQUÍIIII”.
Alguna vez, desde el palco de mi balcón, me convertí en testigo involuntario de algún pequeño drama doméstico. Como aquel domingo por la tarde (mi calle, normalmente silenciosa y solitaria, se volvía muy silenciosa y muy solitaria los domingos por la tarde) en que vi subir por la calle una pareja joven.
—No, yo no quiero ir allí—gimoteaba ella.
—Allí estarás bien. Está cerca de casa, y puedes salir a la calle siempre que quieras—decía él, para convencerla.
—No, yo no quiero ir. Si estoy bien…
—Sabes que no estás bien.
—Sí que estoy bien. Sólo necesito dormir un poco…—insistía ella, sentándose en el dintel de una puerta.
—Venga, levántate. No me hagas esto…
—Yo sólo quiero dormir. Después de dormir estaré bien.
—Venga, levántate. Si allí estarás muy bien, es como un hotel.
—No, no quiero. Yo sólo quiero dormir.
—Allí estarás bien. Y puedes venir a casa cada día. Será como si no te hubieras marchado.
—No quiero ir. Sólo quiero dormir. Tú me quieres encerrar para librarte de mí.
—Pero si no estarás encerrada.
—Déjame en paz. Sólo quiero dormir. Dormir, ¿lo entiendes?
—Si te haces la difícil te meterán en Sant Boi. Y aquello no es como esto. Allí sí que estarás encerrada.
—Que no quiero ir. Déjame. Yo sólo quiero dormir, dormiiiir. Después de dormir estaré bien.
—Venga, se razonable.
—Tú no me quieres. Quieres librarte de mí. Déjame dormir. Sólo quiero dormir.
Y así siguió la cosa: la chica repitiendo que sólo quería dormir y negándose a levantarse del dintel de la puerta donde se había sentado. Salieron médicos y enfermeras del psiquiátrico, a intentar convencerla. Incluso vino una patrulla de la Guardia Urbana. Finalmente consiguieron convencerla. La chica entró en el psiquiátrico y el chico se alejó calle abajo, llorando.
Pero estos fueron casos excepcionales. Por lo general, mis locos vecinos eran gente callada y tranquila, prácticamente invisibles. En realidad, la convivencia con ellos, durante los cuatro años en que viví allí, fue fácil, casi inadvertida y hasta placentera. Pronto me acostumbré a sus ritmos: a oír por la mañana, bajo mi balcón y siempre a la misma hora, el ronroneo del motor de la furgoneta que traía el rancho del día, en enormes marmitas de acero que los transportistas manejaban con carretillas. Y, por la noche, el ronroneo del motor de la furgoneta que traía de la lavandería la ropa blanca de cama, en grandes jaulas de acero con ruedas. También me acostumbré a ver, los fines de semana, cómo los bancos del jardín se llenaban de gente nueva: los familiares que venían a visitar a sus seres queridos internados. Poco a poco, todos esos ciclos se incorporaron a mi rutina diaria.
Y, poco a poco, fui encariñándome con mis locos vecinos.
Pronto pude reconocer a unos cuantos, los habituales. Había una mujer de unos cincuenta años, muy alta y muy delgada, que durante el día recorría, las terrazas de los bares de la plaza contigua, buscando parroquianos que fumaran para pedirles un cigarrillo. Caminaba a pasos cortos, con la expresión vacía y la mirada fija en algún lugar que no era de este mundo. Casi parecía un muerto viviente escapado de una película de Romero. Pero cuando hablaba con alguien su voz era suave y sus modales, corteses. Un día en que yo mismo estaba tomando un café en una mesa de una de esas terrazas, oí que otra mujer le ofrecía un cigarrillo y la llamaba por su nombre. Y entonces supe que se llamaba Gloria.
Otro habitual era un hombre delgado, de apariencia pulcra y edad indefinida ¬–sus cabellos eran blancos, pero su rostro y su porte eran los de un hombre joven¬– que caminaba ejecutando un ritual estricto y repetitivo: dos palmadas, y tocarse la frente con la mano derecha. Dos palmadas, y tocarse la frente con la mano derecha. Dos palmadas…
También había un hombre mayor que fumaba mucho y tosía mucho, muchísimo, con una tos repetitiva de esas que parece que el tosedor vaya a toser las entrañas. Y un muchacho grande, corpulento y lleno de tatuajes, que todos los sábados salía de paseo de la mano de una señora mayor que posiblemente fuera su madre. Y una muchacha joven que sin duda había sido bonita, antes que la enfermedad abotagase su cuerpo y su expresión, que hablaba a gritos con su madre, por el teléfono móvil, mientras paseaba, fumando, por el jardín. Le reprochaba a su madre que no la viniese a verla “que no soy una apestada, es sólo que he sufrido una depresión, es lo que me diagnosticó el médico”, y le decía que ella no se iba a quedar toda la vida allí, que en cuanto solucionase “esos problemas que tengo” recuperaría su vida y su trabajo de funcionaria, o se pondría a buscar otro.
Una vez pude hablar con uno de ellos. Tuve una breve relación con una chica que tenía una perra, y adivinen quién se tenía que encargar de sacar a mear a la perra. En eso estaba una tarde cuando entablé conversación con un hombre de unos cuarenta y tantos, un poco desaliñado, había ido al mismo parque a sacar a mear a su perra, una vieja y afable pastora belga.
—Es muy buena, esta perra… pero no es mía. Yo se la cuido a su dueño. Pero la quiero más… y ella me quiere mucho, también.
Eso decía. Tenía los ojos color azul claro, y su mirada era limpia e inocente como la de un bebé.
—Hay que ver cuántas vueltas da la vida… Yo antes era millonario, ¿sabe usted? Era artista de variedades, y salía mucho en la tele… he trabajado con Torrebruno y todo. Y ahora ya ve…Ni un duro. Hay que ver cuántas vueltas da la vida…
Creí que el discursito era una introducción para pedirme dinero, pero no. No me pidió dinero ni nada, en ningún momento. Sólo seguía repitiendo que había que ver cuántas vueltas daba la vida y lo buena que era su perra.
—Pero no es mía, ¿eh? Yo sólo se la cuido a su dueño.
Al día siguiente, desde el balcón, le vi entrar en el psiquiátrico con la perra y recordé algo que había leído sobre el uso de animales de compañía en terapias psicológicas. Algún tiempo después, tras romper con la chica de la perra, volví a verle por la calle. Él tampoco tenía perra ya, y no me reconoció. Pero su aspecto ya no era desaliñado, sino pulcro. Caminaba erguido y con paso firme, como un hombre que sabe a dónde va, y su mirada azul ya no era la de un niño, sino la de un adulto. Supuse que, fueran cuales fueran los fantasmas que habían torturado su mente, ya había conseguido librarse de ellos. Y me alegré por él.
Ahora ya no vivo al lado de un psiquiátrico, sino en una comunidad de vecinos en una aburrida ciudad dormitorio de las afueras de la ciudad. La que hoy es mi mujer no paraba de insistir en que nos mudáramos a un entorno más normal, y yo acabé cediendo. Así que ahora ocupo un piso con ascensor, calefacción, parking y piscina comunitaria, un piso moderno y con todas las comodidades, todo ángulos rectos sin ornamentos en cuyos rincones se acumule el polvo, puertas lisas de contrachapado y en las barandillas del balcón, en vez de hierro forjado de formas caprichosas, paneles de vidrio transparente que filtran la luz y acumulan el calor, quemando las plantas. Es un piso funcional y sosainas, y desde el balcón ya no veo locos, sino gente de clase media muy normal: matrimonios normales, con trabajos normales (o sea, moderadamente aburridos, moderadamente estresantes y moderadamente rentables), una hipoteca normal, un par de coches normales que usan hasta para ir a comprar el periódico, un crédito al consumo normal, y un par de críos normales que los domingos chillan y chapotean muy normalmente en la piscina comunitaria (y normal). Sus temas de conversación también son muy normales: Que si el fútbol, que si lo caros que salen los niños, que si la hipoteca, que si la calidad de vida que se tiene viviendo fuera de la ciudad, a pesar de tener que chuparse una hora y pico de coche cada día entre viajes de ida y viajes de vuelta.
A mi mujer todo esto le encanta, porque ella es una persona muy normal. Yo no debo serlo, porque aquí me siento como se debe sentir un pingüino en Los Monegros. Y echo de menos la gran ciudad, el bullicio, el metro, la gente rara y los pisos viejos de techos altos con molduras de escayola donde se acumula el polvo, sin ascensor ni calefacción.
Y algunas noches, mientras desde mi balcón veo a mis vecinos normales repantigados en sus tresillos normales viendo programas normales en sus televisores normales, pienso que ninguno de ellos se pondrá a gritar que nos matará a todos, hijos de puta, y ninguno de ellos se pondrá a gemir que quiere salir de ahí, por muy encerrado que esté en esa carrera de ratas hacia ninguna parte que llaman una vida normal.Y entonces recuerdo a mis locos con cariño. Y les echo mucho de menos. Muchísimo.






















.jpg)




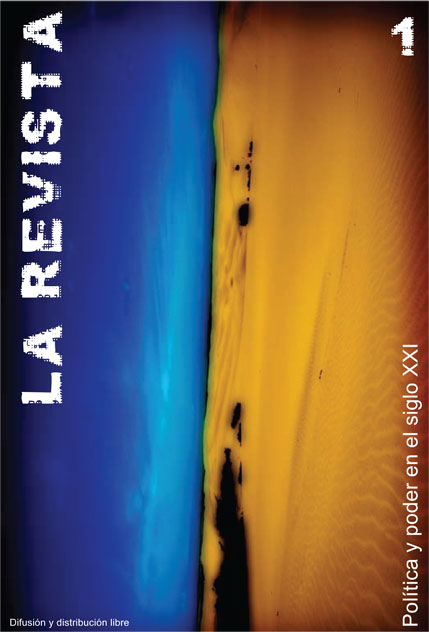









No hay comentarios:
Publicar un comentario